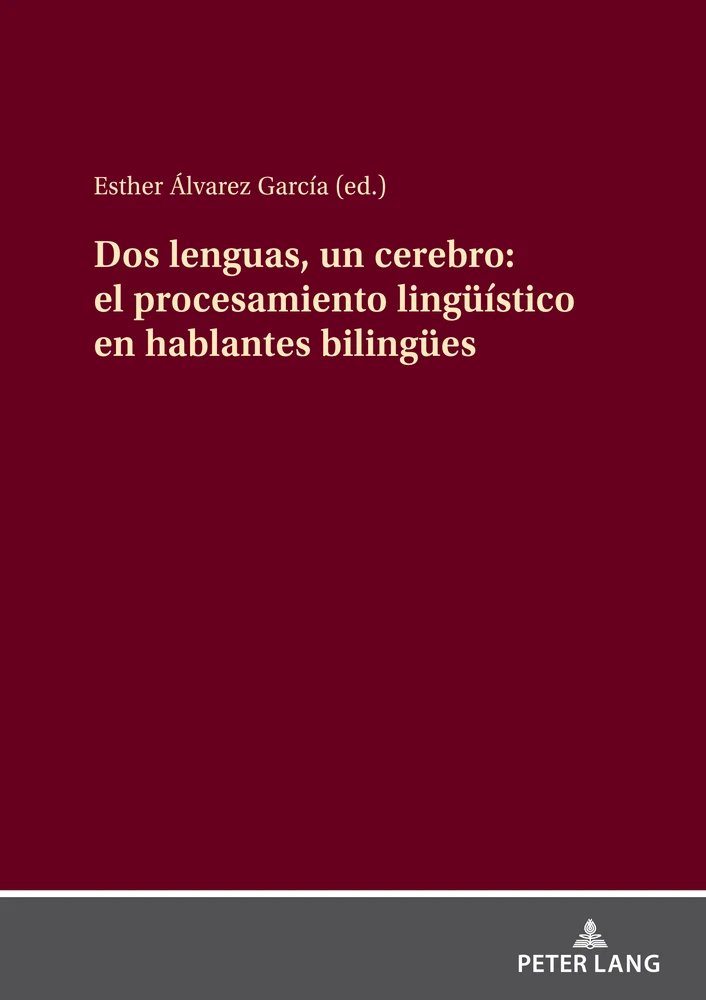Dos lenguas, un cerebro: el procesamiento lingüístico en hablantes bilingües
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cubierta
- Título
- Copyright
- Sobre el autor/el editor
- Sobre el libro
- Esta edición en formato eBook puede ser citada
- Tabla de contenido
- Presentación
- Procesamiento fonológico en hablantes bilingües
- Procesamiento léxico en bilingües
- Procesamiento de oraciones en bilingües
- El cambio de código o code-switching
- Diferencias individuales en el procesamiento bilingüe
- El sustrato neurocognitivo del bilingüismo individual
- El bilingüismo y los trastornos del lenguaje
Esther Álvarez García
Presentación
No cabe duda de que el ser humano es, ante todo, un ser lingüístico, pues se sirve de esta capacidad, el lenguaje, no solo para comunicarse con otros individuos, sino también para representar mentalmente el mundo e, incluso, para actuar sobre él. Es por ello por lo que el estudio del lenguaje posee una especial relevancia para diversas disciplinas científicas —como la lingüística, la psicología o la neurociencia—; pero también para todo aquel interesado en conocer una de las capacidades definitorias de la esencia humana.
Dentro de la magnitud que supone el fenómeno lingüístico, hay un aspecto que en los últimos años ha recibido especial atención, tanto dentro del ámbito académico como por parte del público general: el bilingüismo y, relacionado con este, el multilingüismo. El interés por estos fenómenos se debe, entre otras razones, a que en la actualidad se calcula que más de la mitad de la población mundial es bilingüe o multilingüe, es decir, emplea más de una lengua en sus interacciones. Lo cierto es que no contamos con una cifra exacta —ni siquiera aproximada— del cómputo total de hablantes bilingües o multilingües a nivel mundial1; sin embargo, la situación de globalización en la que vive inmersa una amplia mayoría de países y sociedades ha desembocado en un incremento del aprendizaje y uso de otras lenguas más allá de la nativa. Las causas que llevan a un hablante a ser bilingüe pueden ser muy diversas: desde un niño que se cría en un hogar en el que cada uno de sus padres habla un idioma diferente hasta una persona que, por distintos motivos (políticos, económicos, religiosos, etc.), se ve obligada a abandonar su país e instalarse en otro en el que se habla una lengua diferente de la propia, pasando por todas aquellas personas que hemos aprendido un idioma extranjero como parte del currículo académico o, simplemente, por el interés o la curiosidad que puede suscitarnos una cultura y su lengua. A ello habría que sumar los territorios que, históricamente, son bilingües o multilingües y en los que, por ende, los intercambios comunicativos en más de una lengua constituyen la norma más que la excepción.
Teniendo en cuenta la situación actual, en la que el bilingüismo es un fenómeno común, cabe preguntarse qué ocurre en el cerebro de un hablante que domina dos (o más) lenguas y hasta qué punto los procesos cognitivos y las estructuras neuronales involucradas en la comprensión y producción de mensajes lingüísticos difieren o no respecto de un hablante monolingüe. Este es, precisamente, el objetivo con el que se plantea este volumen monográfico: entender qué ocurre en la mente y el cerebro bilingües a la hora de procesar el lenguaje.
Los estudios en torno a esta cuestión no son en absoluto nuevos; sin embargo, sí se ha observado desde hace varias décadas un cambio en la perspectiva desde la que se abordan y, en consecuencia, en la valoración social que el bilingüismo posee en la actualidad (Bialystok, 2010; Jiang, 2023). Así, a lo largo del siglo xix y parte del xx, los estudios sobre bilingüismo se centraban en determinar las consecuencias que este fenómeno podría acarrear sobre otras capacidades cognitivas. Para ello, se solían emplear pruebas que medían el coeficiente intelectual de niños bilingües —hijos de inmigrantes— y de niños monolingües —hijos de padres autóctonos del país de acogida (por ejemplo, Estados Unidos)—. Los resultados de estos estudios reflejaban que los primeros, los niños bilingües, poseían coeficientes intelectuales inferiores a los de los niños monolingües, lo que llevó a generalizar la idea de que el aprendizaje de dos lenguas podía tener efectos perjudiciales para el desarrollo (especialmente, cognitivo) de un individuo (Goodenough, 1926; Saer, 1924). No obstante, el lector perspicaz se habrá percatado de que la comparación entre estos dos grupos de hablantes en una época en la que el acceso a la educación todavía estaba bastante limitado (sobre todo, para ciertos grupos sociales) no es completamente fiable; a ello habría que añadir que estas pruebas se realizaban, generalmente, en inglés, un idioma al que los hijos de esos inmigrantes solían estar menos expuestos.
Estas ideas en torno al bilingüismo empiezan a cambiar a partir de la segunda mitad del siglo xx gracias a estudios como el de Peal y Lambert (1962), en el que se compara la actuación —tanto lingüística como no lingüística— de niños bilingües inglés-francés y niños monolingües en inglés residentes en Montreal. A diferencia de los estudios previos, estos autores se preocuparon por equiparar estos dos grupos en diversas variables con el objetivo de que estas no interfirieran en los resultados obtenidos en las pruebas empleadas para medir su actuación. Sorprendentemente, el grupo de niños bilingües presentó mejores resultados tanto en tareas de inteligencia verbal como no verbal —en comparación con el grupo de niños monolingües—, lo que llevó a reconsiderar el bilingüismo no como un fenómeno perjudicial, sino como un fenómeno ventajoso desde el punto de vista cognitivo.
Siguiendo la estela marcada por este primer estudio, varios de los trabajos que se revisarán en este volumen muestran que, efectivamente, el bilingüismo provoca cambios importantes tanto en los procesos cognitivos involucrados directa o indirectamente en el manejo del lenguaje como en las bases anatómicas y neurofuncionales que lo sustentan (Bialystok, 2017); sin embargo, y como también comprobaremos, estos cambios no siempre son uniformes, sino que se hallan influidos por diversas variables individuales. En definitiva, a lo largo de estas páginas el lector podrá conocer y comprender en mayor medida los diferentes aspectos que rodean el (complejo) fenómeno del bilingüismo y que han llevado a echar por tierra aquella creencia ampliamente generalizada (al menos hasta hace unos pocos años): que el bilingüismo puede tener consecuencias negativas para el desarrollo de un individuo.
Antes de presentar los capítulos que integran este volumen monográfico, consideramos relevante realizar una serie de puntualizaciones sobre el fenómeno del bilingüismo para, por un lado, facilitar la comprensión por parte del lector y, por otro, establecer un punto de partida común sobre aquellos aspectos que han generado (y generan) cierto debate o desacuerdo.
En primer lugar, el título del libro puede llevar a pensar que solamente se abordarán cuestiones relacionadas con el procesamiento de dos lenguas, es decir, que manejaremos un concepto de bilingüismo stricto sensu. No obstante, a lo largo de estas páginas no solo se revisarán trabajos en los que están implicadas dos lenguas, sino también otros en los que están implicadas más de dos, es decir, casos de multilingüismo. Así pues, el término bilingüismo debe entenderse en un sentido amplio para hacer referencia a todos aquellos casos en los que una persona emplea más de una lengua, sean estas dos o más. Este concepto de bilingüismo es, de hecho, el que se suele manejar en los estudios actuales y es, por tanto, el que emplearemos a lo largo de las páginas que siguen.
Por otro lado, también es necesario concretar qué entendemos por bilingüismo, pues este término ha recibido diversas definiciones a lo largo de la historia. Para el público general o no especializado, el bilingüismo suele entenderse como el dominio perfecto y homogéneo de dos (o más) lenguas; es decir, ambas lenguas deben hablarse con la misma competencia y, generalmente, una competencia nativa: la imagen clásica propuesta (y desmentida) por Grosjean (1989) según la cual sería como tener a dos hablantes monolingües dentro de la misma cabeza2. No obstante, esta definición resulta bastante limitada, ya que con ella se deja fuera a un gran número de individuos que, sin tener una competencia nativa en ambas lenguas, emplea en su vida diaria más de una lengua con cierta (o gran) fluidez. En consecuencia, en el ámbito académico, el concepto de bilingüismo —y, por ende, el de hablante bilingüe— se ha visto modificado en los últimos años, de tal forma que un hablante bilingüe no tiene que ser única y exclusivamente aquel que posee una competencia nativa en dos lenguas, sino también aquel que simplemente usa más de un idioma en sus interacciones comunicativas. De hecho, Grosjean (2013) señala que, difícilmente, se puede hallar un hablante con el mismo dominio nativo en dos idiomas: lo normal es que cada una de esas lenguas se haya adquirido en etapas diferentes o se emplee con fines distintos y que, por tanto, su nivel de competencia también difiera. En definitiva, y en lo que al ámbito académico se refiere, el abanico de personas que se definen como «bilingües» se ha ampliado en los últimos años, de tal forma que el bilingüismo ya no se aborda como una cuestión dicotómica (se es o no bilingüe), sino más bien como un continuum en el que, en función de una serie de variables, un hablante puede tener una mayor o menor competencia en cada una de las lenguas que emplea en sus interacciones comunicativas.
En relación con lo anterior, un tercer aspecto del que el lector podrá percatarse es que el bilingüismo no conforma un fenómeno homogéneo y monolítico; sino que, por el contrario, existen diversas y múltiples formas de ser bilingüe, que vendrán condicionadas por criterios como la edad de adquisición, la competencia o dominio en cada lengua, la forma de adquisición, los contextos de uso, etc. Así pues, y de manera breve, introduciremos algunas de las principales clasificaciones que se manejan en el ámbito académico a la hora de caracterizar a un hablante bilingüe y a las que se hará referencia en diferentes capítulos de este volumen (Jiang, 2023). En primer lugar, una clasificación frecuentemente utilizada es la que diferencia entre el bilingüismo simultáneo y el consecutivo: el primero de ellos hace referencia a aquellos casos en los que el hablante ha estado expuesto a dos o más idiomas al mismo tiempo y, generalmente, de manera temprana en su vida; en cambio, el bilingüismo consecutivo hace referencia a aquellos casos en los que la exposición a la segunda lengua (L2) se inicia cuando ya se ha adquirido, al menos en parte, la primera (L1). Una segunda clasificación es la que diferencia entre bilingües tempranos y tardíos en función de la edad en la que comienza la exposición a la L2: generalmente, el límite se establece en torno a los 6 años, de tal forma que aquellos hablantes que fueron expuestos a la L2 antes de esa edad son bilingües tempranos y, después de esa edad, bilingües tardíos. En tercer lugar, también se suele diferenciar entre bilingües equilibrados y desequilibrados (o no equilibrados): los primeros son aquellos que poseen un dominio comparable —y generalmente nativo— en los dos idiomas, mientras que los segundos son aquellos que tienen una competencia en una de sus lenguas (normalmente, aunque no siempre, la lengua nativa o L1) mayor que en la otra. Por último, también es frecuente categorizar a los bilingües en dos tipos en función del contacto, mayor o menor, con su lengua materna: así, los bilingües de herencia son aquellos que, por diversas circunstancias, pasan a tener un mayor contacto con su L2 —lo que suele derivar en que sean más competentes en esa segunda lengua que en la primera—; en cambio, los bilingües de no herencia se caracterizan por que la L1 es aquella con la que tienen un mayor contacto y, por consiguiente, es su lengua dominante. A las clasificaciones que acabamos de definir se podría añadir alguna más; sin embargo, consideramos que estas son suficientes para que el lector pueda comprender el texto sin dificultad3. Como apuntamos previamente, estas clasificaciones pueden dar ya cuenta de la complejidad del fenómeno bilingüe, alejado de la idea tradicional de que un hablante bilingüe es aquel que posee una competencia nativa y comparable en sus dos lenguas debido a una exposición temprana (generalmente, desde el nacimiento) a ellas4.
Partiendo de estas puntualizaciones previas, presentaremos a continuación los siete capítulos que conforman este volumen monográfico. Los tres primeros capítulos versan sobre el procesamiento lingüístico de hablantes bilingües atendiendo a los diferentes niveles que componen toda lengua natural: el fonético-fonológico, el léxico-semántico y el sintáctico. Así, en el primero de ellos, «Procesamiento fonológico en hablantes bilingües», Miquel Llompart y Miquel Simonet ofrecen una revisión de los principales efectos observados tanto en la producción como en la comprensión de los segmentos sonoros de las lenguas de un hablante bilingüe, centrándose de manera especial en el efecto de interacción interlingüística, es decir, en la influencia que el sistema fonológico de la L1 puede ejercer sobre el de la L2 (o viceversa). Asimismo, los autores reflexionan sobre las consecuencias que el procesamiento fonológico tiene en el reconocimiento auditivo de las palabras y si su representación léxico-fonológica difiere respecto de la de hablantes monolingües.
En el segundo capítulo, «Procesamiento léxico en bilingües», Montserrat Comesaña plantea la cuestión de si las representaciones léxicas son compartidas entre las dos lenguas o específicas para cada una de ellas en la mente de los hablantes bilingües y si su procesamiento se halla influido por variables de índole tanto lingüística como extralingüística. Para responder estas cuestiones, la autora realiza, en primer lugar, un repaso de los principales modelos teóricos que explican el procesamiento léxico en hablantes bilingües atendiendo a su capacidad para predecir y acomodar los resultados de los estudios empíricos. El capítulo continúa con una revisión de la evidencia empírica con el objetivo de determinar, por un lado, si esta apoya los postulados teóricos de unos u otros modelos y, por otro, si la influencia de diversas variables —especialmente, extralingüísticas— afectan al propio acceso léxico o a los estados posteriores (es decir, en un estadio posléxico).
Seguidamente, José Manuel Igoa presenta el tercer capítulo, «Procesamiento de oraciones en bilingües», en el que parte de una revisión de los principales procesos involucrados en la comprensión de oraciones por parte de hablantes monolingües, así como de los interrogantes abiertos en torno a dichos procesos. Esta revisión constituye la base para analizar el procesamiento de oraciones en hablantes bilingües con el objetivo de señalar tanto las similitudes como las diferencias respecto de los monolingües. Para ello, se examinan cuatro modelos teóricos sobre el procesamiento sintáctico en bilingües y la evidencia empírica que los sustenta o, por el contrario, los contradice. El autor concluye remarcando la falta de una respuesta unívoca ante esta disyuntiva, pues los estudios actuales parecen indicar la existencia tanto de similitudes como de diferencias —cuantitativas y cualitativas— en el procesamiento de oraciones por parte de hablantes monolingües y bilingües; todo ello, a su vez, condicionado por factores diversos como el nivel de competencia en la segunda lengua, la edad de adquisición o el tipo de tarea experimental.
El cuarto capítulo de este volumen monográfico está dedicado a un fenómeno de gran relevancia en los estudios actuales sobre el procesamiento del lenguaje en hablantes bilingües: «El cambio de código o code-switching». Así, Paola E. Dussias y Jessica Vélez-Avilés disertan sobre los diferentes tipos de alternancias que se producen en los casos de cambio de código; sobre los modelos teóricos (simétricos vs. asimétricos, basados en restricciones universales vs. particulares) que intentan dar cuenta de este fenómeno; y sobre las diversas explicaciones que se han postulado acerca de por qué los hablantes bilingües cambian de código. Tras ello, las autoras examinan un tipo específico de alternancias, las asimetrías sintácticas, y revisan la evidencia empírica en torno a su uso o producción, así como a su procesamiento.
Por su parte, en el quinto capítulo, «Diferencias individuales en el procesamiento bilingüe», Alicia Luque e Irene Finestrat llevan a cabo un repaso exhaustivo de los diferentes factores lingüísticos, cognitivos y experienciales que influyen en el procesamiento del lenguaje en hablantes bilingües. Como las autoras demuestran a lo largo de este capítulo, el bilingüismo no debe entenderse como un fenómeno monolítico y estático, sino que existe una amplia variabilidad en el procesamiento bilingüe que responde a factores tales como la competencia lingüística en cada idioma, la capacidad de control ejecutivo, la capacidad de memoria de trabajo, la edad de adquisición o el entorno sociocultural, entre muchos otros. El capítulo se cierra con una importante reflexión sobre la necesidad de reconocer la diversidad del fenómeno bilingüe, así como las diferencias individuales en el procesamiento bilingüe para que, de esa forma, ninguna experiencia bilingüe se vea excluida —ni a nivel académico ni a nivel social— y se palien las desigualdades entre lenguas y culturas.
El sexto capítulo, «El sustrato neurocognitivo del bilingüismo individual», analiza las consecuencias que el bilingüismo puede ejercer sobre la mente y el cerebro bilingües. Olga Ivanova parte de una revisión de cómo el bilingüismo conlleva una adaptación de ciertas habilidades cognitivas, como el control cognitivo o la inhibición, para, seguidamente, explicar cómo esta adaptación suele derivar en cambios en el sustrato neuronal. Concretamente, estos cambios se manifiestan, por un lado, en las estructuras neuroanatómicas involucradas en el lenguaje —así como, de manera general, en la cognición humana— y, por otro, en las conexiones neuronales y en los patrones de activación que posibilitan dicho procesamiento. No obstante, y como se podrá comprobar en este capítulo, estos cambios no ocurren de manera uniforme, sino que se ven condicionados por diversos factores, como la edad de adquisición de las lenguas, su dominio lingüístico, su frecuencia de uso o, también, su tipología (es decir, que sean lenguas tipológicamente más o menos próximas).
El séptimo y último capítulo de este volumen monográfico, «El bilingüismo y los trastornos del lenguaje», corre a cargo de Elena Garayzábal Heinze e Irene Hidalgo de la Guía, quienes llevan a cabo una revisión de diversos trabajos con el objetivo de analizar cómo afecta el bilingüismo a aquellas personas que sufren algún trastorno del lenguaje. Aunque los estudios en este ámbito no son tan numerosos como en otros, las autoras centran su análisis en dos tipos de trastornos: los trastornos adquiridos —es decir, aquellos que afectan a los adultos (con especial atención a las afasias y las demencias semánticas)— y los trastornos del desarrollo —aquellos que afectan a los niños en su proceso de adquisición de las dos lenguas (especialmente aquellos que sufren trastorno del desarrollo del lenguaje, trastornos de los sonidos del habla y trastorno del espectro autista)—. Tras ello, el capítulo cierra con una breve revisión sobre cómo estos trastornos lingüísticos pueden afectar a otro tipo de bilingüismo, el bimodal, así como con una serie de recomendaciones que se deben seguir a la hora de llevar a cabo una intervención logopédica con pacientes bilingües.
Details
- Pages
- 302
- Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631894231
- ISBN (ePUB)
- 9783631894248
- ISBN (Hardcover)
- 9783631894163
- DOI
- 10.3726/b20445
- Language
- Spanish; Castilian
- Publication date
- 2024 (May)
- Keywords
- Bilingüismo individual Psicolingüística Procesamiento del lenguaje Code-switching Diferencias individuales Sustrato neurocognitivo Trastornos lingüísticos
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 302 p., 8 il. en color, 7 il. blanco/negro, 5 tablas.