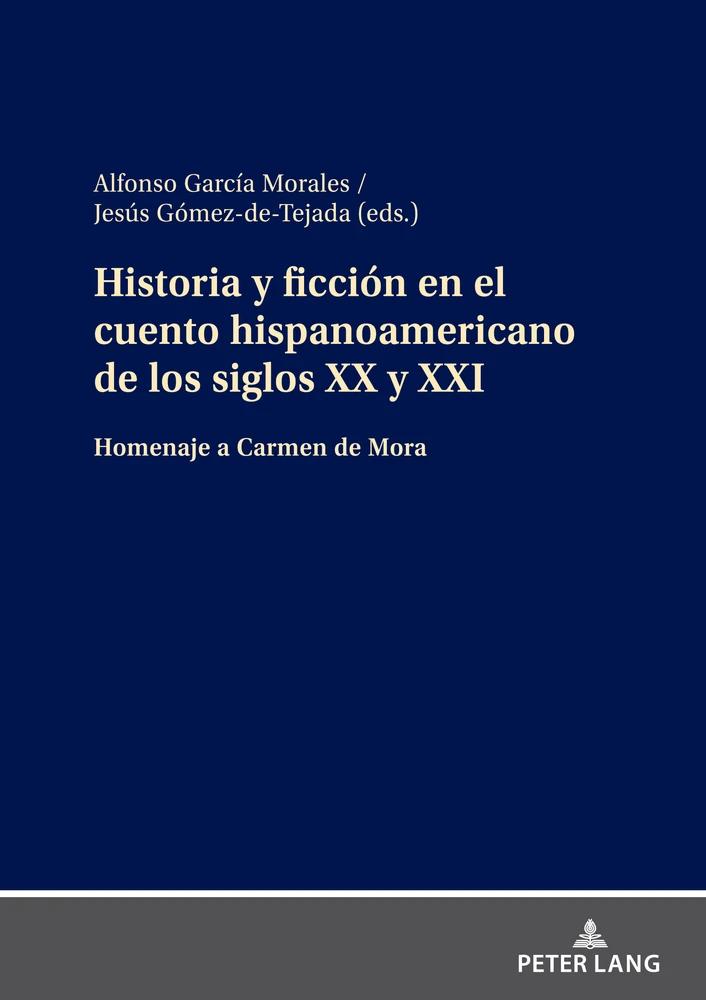Historia y ficción en el cuento hispanoamericano de los siglos XX y XXI
Homenaje a Carmen de Mora
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cubierta
- Título
- Copyright
- Sobre el autor
- Sobre el libro
- Esta edición en formato eBook puede ser citada
- Índice
- Prefacio. Razones de un homenaje
- Intolerancia y heterodoxia en “La muerte del estratega” de Álvaro Mutis
- Un nocturno cinematográfico en prosa: modernidad y vanguardia en “Noche de Hollywood” de Ortiz de Montellano
- Los trajes (2021) de la escritora dominicana Rita Indiana y el demonio histórico
- Justicia y empatía en Tierra del Fuego de Francisco Coloane
- “Significado espiritual” vs. “contenido histórico”. Lo indígena en dos cuentos de Bernardo Ortiz de Montellano
- “En poder de las primitivas divinidades”. Historia y mito en “Huitzilopoxtli” de Rubén Darío
- Crimen y Guerra Fría: los cuentos criminales socialistas de Armando Cristóbal Pérez
- “La cara de la desgracia” de Juan Carlos Onetti, una reescritura de “La larga historia”
- Borges y el cuento histórico-fantástico: una rica diversidad
- Las novelas cortas de Rosa Arciniega en el diario gráfico Ahora
- La vuelta al pago: noticias del interior en la escritura cortazariana
- Orientaciones de lectura en los umbrales de Cartucho: Conciencia histórica y conciencia artística de Nellie Campobello
- Monstruos cotidianos en el siglo XXI: territorios en transformación
- Letra e imagen en Trazos de Pablo Montoya
- Cristina Peri Rossi en su laberinto. Una relectura de “Los juegos”
- Técnicas del encierro en tres cuentos de Lino Novás Calvo
Alfonso García Morales y Jesús Gómez-de-Tejada
(Universidad de Sevilla)
Prefacio. Razones de un homenaje
Carmen de Mora Valcárcel ha sido profesora y Catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla desde 1978, año en que se doctoró, hasta su jubilación en 2021. Durante su larga y fecunda trayectoria profesional dos han sido sus líneas principales de investigación: la narrativa breve contemporánea y la literatura colonial.
Su tesis sobre la cuentística de Julio Cortázar, realizada cuando el interés internacional por la narrativa del “boom” estaba en su momento álgido, obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de dicha Universidad y se publicó con el título Teoría y práctica del cuento en los relatos de Cortázar (Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1982). El libro sigue el doble movimiento entre lo general y lo particular del que, según Todorov, participa todo estudio literario: de la obra hacia el género y del género hacia la obra. Comienza con una amplia reflexión sobre la naturaleza del cuento literario y de lo fantástico, con especial atención a los juicios del propio Cortázar, y continúa con un detallado análisis estructuralista y semiológico de los cincuenta y tres relatos que componen Ritos, Juegos y Pasajes, las colecciones en las que Cortázar acababa de reordenar su producción. A este primer gran ejercicio teórico-práctico de la tesis siguieron otros muchos asedios a la narrativa de Cortázar. Indagaciones concretas, como “Julio Cortázar: ‘Alguien que anda por ahí’” (1980) y “La protohistoria literaria de Cortázar: La otra orilla» (2002), “‘Orientación de los gatos’ (Apuntes para una poética)” (1985) y “El narcisismo del texto en ‘Las babas del diablo’” (1991), que profundizan en las evoluciones de Cortázar, en las formas en que este se abrió a todo tipo de manifestaciones estéticas (cine, jazz, pero también pintura) o insertó la reflexión teórica sobre la ficción en el propio relato. Y acercamientos generales, como “La fijación espacial en los relatos de Julio Cortázar” (1980), “Aproximación a la poética de Cortázar a partir de sus cuentos” (1992), “Hacia una comunicación existencial por vía poética. Una aproximación a las ideas estéticas de Cortázar a partir de algunas de sus lecturas” (2008) o “Cortázar ante el espejo de sus cuentos” (2014), en los que Carmen de Mora cartografía y explica el complejo universo cortazariano, concibiéndolo como puente entre la modernidad y la posmodernidad, culminación de los proyectos vanguardistas hispanoamericanos y modelo para las generaciones que empezaron a producir a partir de los años setenta.
Pero sobre todo Teoría y práctica del cuento en los relatos de Cortázar fue el punto de partida para una dedicación cada vez más amplia e integral al relato breve del siglo XX en Argentina y otros países latinoamericanos. Sin renunciar a su sólida base narratológica, sin dejar de atender a los elementos formales y al funcionamiento interno de los relatos –historia y discurso, funciones y actantes, tiempo, modo y voz–, y sin abandonar su interés por lo fantástico, Carmen de Mora fue ocupándose de otros códigos literarios, adoptando con flexibilidad métodos postestructuralistas y otorgando una creciente atención a los contextos de producción y a las relaciones de la narrativa con la historia y la sociedad latinoamericana. Esta orientación es perceptible en sus contribuciones sobre diversos narradores vinculados al modernismo (“‘Huitzilopxtli’: un cuento fantástico de Darío”, 1977; “La literatura fantástica argentina en los años veinte: Leopoldo Lugones”, 1986), el criollismo (“El criollismo salvadoreño en los años 20: Salarrué”, 1998), el vanguardismo (“Ironía y ficción en la narrativa de Julio Garmendia”, 1991), la nueva narrativa, el boom y el postboom (“Virgilio Piñera o la estética del disparate”, 1998; “Escritura y poder en Los funerales de la Mamá Grande”, 1995; “El cuento argentino del postboom”, 1997). Así como en sus estudios sobre dos de los grandes maestros del cuento mexicano: Juan José Arreola y Juan Rulfo. Del primero editó el que seguramente es su libro más representativo, Confabulario definitivo (Madrid, Cátedra, 1986), con una introducción en la que sistematiza sus claves temáticas (la denuncia del mundo deshumanizado, la nostalgia de la mujer y la crítica al matrimonio, la teología y la moral, la enseñanza y el arte) y sus técnicas del extrañamiento y la ambigüedad. Del segundo ha indagado en los núcleos que articulan en profundidad la colección El Llano en llamas: “El Llano en llamas o el paisaje desolado de Juan Rulfo”, 1989; “Perspectivas de la oralidad en Rulfo”, 1994; “El binomio oralidad/violencia en los cuentos de Rulfo”, 1997.
Lo más significativo de esta constante dedicación de Carmen de Mora al relato hispanoamericano del siglo XX ha quedado recogido, revisado e interrelacionado en su libro En breve. Estudios sobre el cuento hispanoamericano contemporáneo (Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, 2ª ed. corregida y aumentada 2000), en el que se hace patente la libertad, la vitalidad, la capacidad de experimentación y metamorfosis, y la excelencia de este género breve pero definitivamente no menor de la literatura hispanoamericana. Como ella misma explica en el Prefacio, “si tuviéramos que buscar un punto de encuentro entre todos los autores tratados este podría ser la función intermediaria y reveladora de la escritura en el conocimiento de la realidad hispanoamericana. Algunos autores –Piñera, Cortázar y Arreola– indagan desde una perspectiva absurdista y existencial sobre las relaciones conflictivas del individuo con el entorno social y humano, mientras que otros –Quiroga, Revueltas, Salarrué, Rulfo y García Márquez– exploran la vida de grupos y regiones marginales con una proyección universalista” (En breve 12). El libro se cierra con el extenso ensayo “La crítica literaria sobre el cuento hispanoamericano de los últimos años. Estado de la cuestión”, en el que pasa revista a la crítica sobre el cuento en las décadas de los 70, 80 y 90, y termina con una serie de tareas pendientes para el nuevo milenio, tendentes a la consecución de verdaderas historias críticas que investiguen la evolución del cuento tanto en las manifestaciones estéticas como en las relaciones con la realidad latinoamericana, que revisen sin apriorismos enfoques teóricos, metodológicos y periodológicos, y que indaguen en los orígenes borrosos del género, en sus modalidades más transgresoras o más constantemente reactualizadas (bestiarios, cuentos fantásticos, distopías), en el auge de las formas brevísimas o en el rescate de autores y autoras injustamente olvidados.
La atención de Carmen de Mora a la narrativa se completa con su labor como editora del clásico del romanticismo María de Jorge Isaacs (Madrid, Alhambra, 1990), de la novela de la dictadura Oficio de difuntos de Arturo Uslar Pietri (Madrid, Espasa-Calpe, Colección Austral, 1989), y de la renovadora novela histórica Hijo de hombre de Augusto Roa Bastos (Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1994). Más recientemente su interés por el postboom y su afán de actualización le han llevado a internarse en los territorios de Roberto Bolaño, el último gran fenómeno internacional de la narrativa hispanoamericana, cuya visión de la historia como mal recurrente, concepción metaliteraria y relaciones intertextuales ha abordado en capítulos como “La tradición apocalíptica en Bolaño: Los detectives salvajes y Nocturno de Chile” (2009), “Los espacios del horror en Roberto Bolaño” (2011), “El microrrelato intercalado y la metaficción en Respiración artificial y Nocturno de Chile” (2012), “El canon literario mexicano en Los detectives salvajes” (2015) y “La novela corta chilena hacia el final del milenio: estrategias de escritura en Santiago Cero y Estrella distante” (2022).
El interés por los orígenes de la narrativa hispanoamericana está también en la base de su segundo gran campo de investigación: la literatura virreinal. En Las siete ciudades de Cíbola. Textos y testimonios sobre la expedición de Vázquez Coronado (Sevilla, Alfar, 1992) reunió los principales documentos referentes a las poco atendidas expediciones de fray Marcos de Niza y de Francisco Vázquez Coronado que en el siglo XVI, buscando las míticas Siete Ciudades de Cíbola, exploraron las regiones del actual Nuevo México y sus alrededores. Entre esos textos destaca la Relación de la Jornada de Cíbola de Pedro de Castañeda Nájera, el más completo en sus informaciones geográficas, etnográficas e históricas, que rescata y edita por primera vez en español tras haber aparecido antes en francés e inglés. Escritura e identidad criollas. El Carnero, Cautiverio feliz e Infortunios de Alonso Ramírez (Amsterdam-New York, Rodopi, 2001, 2ª ed. corregida y aumentada 2010) es un estudio pormenorizado de tres obras singulares, híbridas, complejas, representativas de la prosa barroca hispanoamericana: El Carnero de Juan Rodríguez Freile, el Cautiverio feliz de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán y los Infortunios de Alonso Ramírez de Carlos de Sigüenza y Góngora. Carmen de Mora muestra que, pese a sus diferencias, estos textos del XVII coinciden en introducir cambios literarios e ideológicos decisivos respecto a las Crónicas de Indias del siglo anterior. De un lado renuevan las modalidades discursivas, dando cabida a abundante material novelesco mediante el uso constante del exemplum y la novella, e incorporando elementos heterogéneos tomados de la historiografía, los tratados religiosos y políticos, las obras de entretenimiento y la dramaturgia de los Siglos de Oro. De otro lado, sus autores manifiestan una conciencia creciente de pertenecer a la clase social criolla y una intención “patriótica” equiparable a la ya adoptada por el Inca Garcilaso de la Vega.
Podría decirse que si Cortázar es el centro orientador de las indagaciones de Carmen de Mora sobre la narrativa hispanoamericana contemporánea, el Inca Garcilaso cumple la misma función respecto a la literatura colonial. Aunque De Mora también ha escrito sobre Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Hernando Domínguez Camargo, Sor Juana Inés de la Cruz, Antonio de la Calancha o Juan de Espinosa Medrano, es al Inca, extraordinario historiador y escritor, producto y símbolo de la nueva realidad del mestizaje y de la búsqueda americana de la identidad, a quien ha dedicado más ensayos, dos volúmenes colectivos (Nuevas lecturas de La Florida del Inca, Madrid, Frankfurt am Main, Iberoamericana, Vervuert, 2008, en colaboración con Antonio Garrido Aranda; Humanismo, mestizaje y escritura en los Comentarios reales, Madrid, Frankfurt am Main, Iberoamericana, Vervuert, 2010, con Guillermo Serés y Mercedes Serna) y la edición crítica de La Florida del Inca, de la que hizo una primera versión en 1988 (Madrid, Alianza Universidad) y una segunda, muy corregida y aumentada, en 2021 (México, Frente de Afirmación Hispanista), por la que ha merecido el “Premio José Vasconcelos 2022”. El completo y actualizado estudio introductorio a esta imprescindible edición desentraña la coherencia de la obra dentro del proyecto historiográfico y literario del Inca, en especial sus interrelaciones con los Comentarios reales, y revisa los motivos, las fuentes, el largo proceso de elaboración, los valores humanísticos y artísticos, la mirada mestiza y subjetiva, la historia de la recepción y, en fin, toda la complejidad que hace de La Florida una obra maestra de su género, distinguiéndola de las demás crónicas sobre la expedición que, a mediados del siglo XVI, emprendiera Hernando de Soto al sudeste de los actuales Estados Unidos.
Pero si la narrativa colonial y contemporánea es el campo principal de trabajo de Carmen de Mora, otros aspectos de la literatura hispanoamericana han merecido su atención. Mencionemos al menos dos. La poesía, sobre la que ha ido dando más espaciadamente ensayos dedicados a las ideas estéticas de Julio Herrera Reissig, el criollismo urbano de Borges o la impronta de la Biblia en César Vallejo, así como una edición de los poemas de Macedonio Fernández (Madrid, Visor, 1991) y el libro colectivo, en colaboración con Lilianet Brintrup y Juan Armando Epple, La poesía hispánica de los Estados Unidos. Aproximaciones críticas (Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2001). Y las relaciones trasatlánticas, que orientaron las actividades del grupo de investigación “Relaciones literarias entre Andalucía y América” que dirigió en la Universidad de Sevilla durante treinta años, y su proyecto “Migraciones intelectuales: Escritores hispanoamericanos en España (1914-1939)”, del que nacieron los tres volúmenes, editados en colaboración con Alfonso García Morales, de Viajeros, diplomáticos y exiliados. Escritores hispanoamericanos en España (1914-1939) (Bruselas, Peter Lang, 2012 y 2014).
Esta amplia tarea investigadora ha nutrido su dedicación durante más de cuarenta años a la enseñanza de la literatura hispanoamericana en la Universidad de Sevilla, alternada con estancias como profesora visitante en las universidades de Regensburg (Alemania), Michigan (USA), Iberoamericana (México) o Concepción (Chile), entre otras. Y ha inspirado su labor de gestión cultural. Ejemplo de esta es su fundación y dirección de la Colección “Escritores del Cono Sur” de la Editorial Universidad de Sevilla, una de las colecciones más sólidas y prestigiosas de los actuales estudios latinoamericanistas, donde se han publicado desde 2005 hasta hoy once volúmenes, dirigidos por destacados especialistas y dedicados a Enrique Lihn, Ricardo Piglia, Isidora Aguirre, Olga Orozco, Juan Gelman, Juan José Saer, Cristina Peri Rossi, Armonía Somers, Mario Levrero, Ida Vitale y Griselda Gambaro. Y su participación como evaluadora de organismos internacionales de investigación (Fondecyt, Chile; Research Foundation-Flanders, Fwo); como miembro de jurados internacionales (Concurso “Nuestra América” Diputación de Sevilla desde 2003; Premio Iberoamericano de Letras “José Donoso”, Chile, 2003; Premio “Juan Rulfo” Guadalajara, México, 2004; Premio Nacional de Literatura en la Modalidad de Narrativa, nombrada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 2010); y como miembro de numerosas redacciones de revistas y consejos editoriales (América. Cahiers du CRICCAL, Anales de Literatura Chilena, Anuario de Estudios Americanos, Arrabal, Authorship, ESCRITURal, Litterae, Lejana, Mediodía, Mitologías hoy, Nuevas de Indias, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, colección “Nueva crítica Hispánica” y “Parecos y Australes” de Iberoamericana/Vervuert, etc.).
En suma, el trabajo de Carmen de Mora, apenas esbozado en las páginas anteriores, constituye una contribución decisiva a la consolidación de los estudios literarios hispanoamericanos en España y en todo el espacio europeo. Esta es la razón por la que algunos de sus discípulos, colegas y amigos se reúnen en este libro en homenaje de admiración, agradecimiento y cariño. El tema elegido busca conjugar dos intereses constantes de la homenajeada: la narrativa breve hispanoamericana de los siglos XX y XXI, y la relación tan inevitable como compleja, problemática y cambiante entre la historia y la ficción.
La literatura y la historia comparten su condición esencialmente narrativa pero al mismo tiempo difieren en sus objetivos y métodos. De ahí que a lo largo de los siglos estas dos hijas del relato se hayan comportado como un par de hermanas de irrompibles pero difíciles relaciones, con tensiones, separaciones y reconciliaciones constantes. Ya Aristóteles afirmó en su Poética que el historiador dice “lo que ha sucedido” y el poeta, “lo que podría suceder” (157-158). La distinción es sutil pero firme: ambas cuentan, pero en principio la historia tiene el compromiso ético de intentar contar la “verdad”, mientras que la literatura solo responde artísticamente a lo “verosímil”. Aun así, la historia, la más joven o tardíamente reconocida como disciplina de ambas, ha sido especialmente recelosa en no ser confundida y reivindicar su independencia respecto a la otra. Hasta el punto de que en el siglo XIX muchos historiadores trataron de zanjar la reiterada pregunta sobre el carácter científico o artístico de la historia abrazando el positivismo. Pero esta apuesta rigurosa por la ciencia como modelo, por el dato verificable y el documento fidedigno como instrumentos, por la objetividad y las leyes universales como metas, así como la aparente distancia de toda expresión literaria, no podía durar mucho. Desde finales del mismo XIX no han parado de sucederse las crisis culturales y epistemológicas, y la historiografía no ha dejado de problematizar sus límites y su propia naturaleza. Entre otras corrientes del siglo XX, la llamada “nueva historia” surgida de la escuela francesa de los Annales amplió sus márgenes para ir más allá de lo puramente factual e incluir entre sus preocupaciones el imaginario cultural social e individual, dejando espacio fértil a las producciones y representaciones de la subjetividad, a priori reservadas a lo literario. También reflexionó sobre las fronteras entre los discursos histórico y ficcional y en obras como Comment on écrit l’histoire (1971) de Paul Veyne o L’écriture de l’histoire (1975) de Michel de Certeau se volvió a reconocer la historia como narración de hechos verdaderos. Por su parte, el filósofo de la historia norteamericano Hayden White, impulsado por la posmodernidad y el “giro lingüístico” de las ciencias humanas, insistió de manera radical y provocativa desde Metahistory (1973) a The Content of the Form (1987) sobre algo que muchos historiadores profesionales preferían ignorar: que la realidad histórica es construida necesariamente bajo la forma de la narración. Ya en el siglo XXI, el diálogo entre literatura e historia, como formas complementarias de comprensión de lo humano, se ha incrementado, con la incorporación por parte de ambas de perspectivas de género o multiculturales y con el impacto de la tecnología digital.
Hoy cabe reconocer la independencia pero también la interdependencia entre la narrativa histórica y la narrativa literaria. De ahí que Fernando Aínsa, parafraseando el título La vocación literaria del pensamiento histórico en América (1982) de Enrique Pupo Walker, se haya referido tanto a la “vocación literaria de la historia” como a la recíproca “vocación histórica de la literatura”: “Las barreras que separaban la historia y la literatura como disciplinas, especialmente a partir del positivismo, si no han desaparecido, por lo menos han cedido a una atenta lectura estilística del discurso historiográfico y a un rastreo de las fuentes o componentes históricos del discurso ficcional” (Aínsa 30). De una parte, la historia asume su irreductible componente subjetivo y literario en la selección, interpretación y narración de los hechos y documentos del pasado. De otra, la literatura recurre constante y casi inevitablemente a la historia como materia prima para, gracias a su libertad imaginativa, recrearla y ofrecer perspectivas inéditas, interpretaciones alternativas a las versiones establecidas y, en ocasiones, visiones más evocadoras, profundas, universales y perdurables en la memoria y/o imaginación colectiva. La misma circularidad afecta a los cambios en la consideración de ambas disciplinas: lo escrito como historia puede pasar con el tiempo a leerse como literatura, los textos literarios pueden convertirse a su vez en documentos históricos.
Desde esta conciencia de la compleja dialéctica entre historia y ficción se abordan hoy producciones tan significativas para la literatura hispanoamericana como las crónicas de Indias o la novela histórica. Sabemos que los cronistas trataban de distinguirse de las “historias mentirosas”, en especial de las novelas de caballería, y de garantizar, sobre todo al comienzo del proceso de conquista y colonización, la veracidad de su historia con el argumento clásico de la percepción directa (del “yo he visto” o al menos “yo he oído” aquello que, por más extraordinario que pareciese, contaban), pero también sabemos que constantemente mostraban su mencionada vocación literaria, permitiendo la confluencia del hecho y del mito, abriéndose a la imaginación providencialista y la fabulación novelesca, y dando cabida creciente a elementos retóricos y estilísticos. Carmen de Mora ha señalado, por ejemplo, que si desde un criterio positivista se desdeñó el valor historiográfico de la obra del Inca Garcilaso, su reconocimiento como expresión y símbolo de toda una época histórica no ha dejado de verse reforzado. Y sobre las interferencias entre escritura histórica y literaria en La Florida, ha señalado:
La diferencia entre historia y novela no debe buscarse entonces en los fines, ya que ambas están regidas, para aquella época, por la misma idea ética de provecho y edificación. Asimismo novela e historia comparten el ser relato de acontecimientos y, en este sentido, ambas operan de modo parecido, mediante selección, simplificación y organización de los hechos. Todo esto implica que el discurso histórico es una construcción más diegética que mimética (puesto que los hechos no pueden repetirse tal y como sucedieron en la realidad) y una producción de sentido donde conviene investigar la relación del emisor, que se sitúa en un presente, con la materia (los hechos) que pertenecen al pasado (De Mora, “Historia y ficción” s. p.).
Details
- Pages
- 310
- Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631884768
- ISBN (ePUB)
- 9783631884775
- ISBN (Hardcover)
- 9783631884751
- DOI
- 10.3726/b19965
- Language
- Spanish; Castilian
- Publication date
- 2024 (May)
- Keywords
- Latinoamérica Historia y Ficción Narrativa breve contemporánea
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 310 p., 2 il. blanco/negro