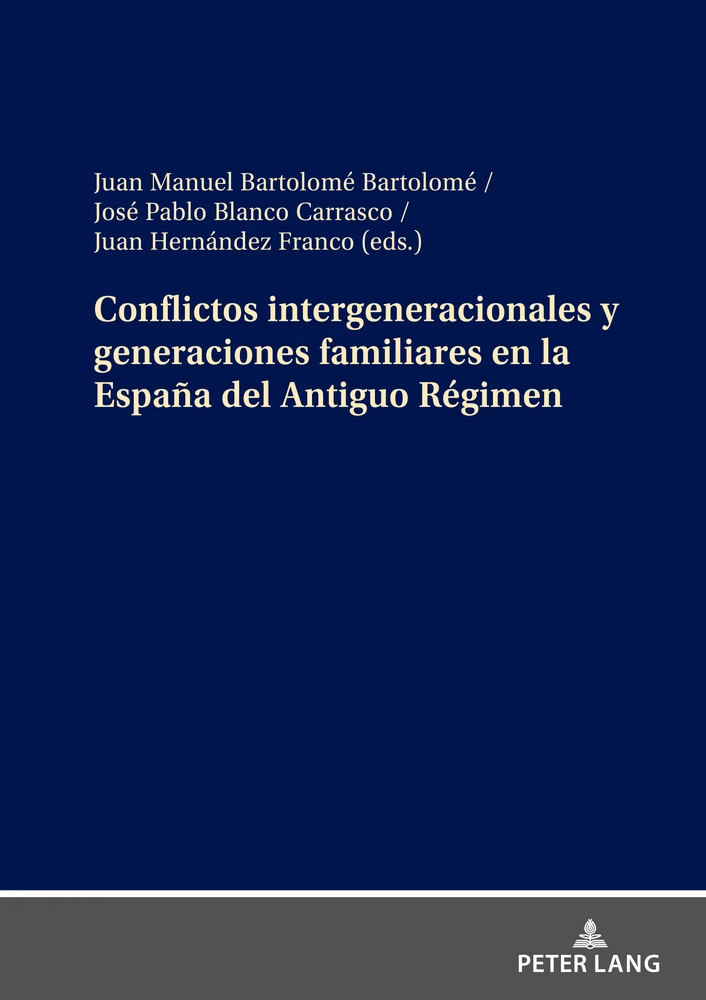Conflictos intergeneracionales y generaciones familiares en la España del Antiguo Régimen
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cubierta
- Título
- Copyright
- Sobre el autor/el editor
- Sobre el libro
- Esta edición en formato eBook puede ser citada
- ÍNDICE
- Presentación
- I. Entre Nobles
- Crisis, adaptación y modernización. La politización en el seno de las familias de la grandeza de España (c. 1780–c. 1830).
- Herencia vinculada y disputada: conflictos familiares e intergeneracionales por los mayorazgos castellanos (ss. XVII–XVIII).
- Monarquía y nobleza en conflicto: el apartamiento de la aristocracia de las instituciones de poder borbónicas, ¿una revolución silenciosa?
- II. En Familia
- Familia y cultura material en Extremadura durante la Edad Moderna. La casa y los interiores domésticos.
- La juventud y el problema de las generaciones. Convivencia y emancipación de los jóvenes españoles a finales del Antiguo Régimen
- “No puede ser un buen Ciudadano, ni buen Vasallo el que no fuere buen hijo”. Discursos de masculinidad y prácticas de paternidad a través de la relación epistolar del V conde del Valle de Salazar y su hijo.
- Aproximación al estudio de la pederastia en la Monarquía Hispánica durante la Edad Moderna. El caso de los niños aragoneses en el siglo XVI
- «Casóse con ella bien contra su voluntad»: conflictividad familiar en nueve generaciones de una familia troncal asturiana (1550–1864)
- Tensiones generacionales por heredar: Familias del comercio burgalesas (1700–1850)
- III. Entre Tonsuras
- Clérigos, herencias y desavenencias familiares: unos apuntes de la España del siglo XVIII
- Mantenimiento del peso de lo sacro y el anti-modelo ilustrado a la santidad
Juan Manuel Bartolomé Bartolomé, José Pablo Blanco Carrasco y Juan Hernández Franco, editores
Presentación
Esta publicación, es el resultado del Seminario Internacional Conflictos Intergeneracionales y Generaciones Familiares a finales del Antiguo Régimen que tuvo lugar en Cáceres los días 17 y 18 de abril de 2023, organizado por el proyecto de investigación I+D+i, 2021–25: Conflictos intergeneracionales y procesos de civilización desde la juventud en los escenarios ibéricos del Antiguo Régimen (Fam&Civ), PID2020-113012GB-I00.
Tanto el citado Seminario como esta monografía profundizan en la efervescencia del conflicto familiar, que siempre basculaba entre acuerdos, disensos y nuevos consensos intergeneracionales; buscando miradas concomitantes que desde los entornos domésticos y en su convivencia comunitaria permitan avanzar tanto en las transformaciones de la idea de casa y linaje como en el progreso juvenil y en las tendencias civilizatorias en pugna mostradas de forma muy diferente según cada colectivo social o en ámbitos rurales y espacios emergentes, tomando como claves neurálgicas las tensiones de género (horizontales – verticales) presentes en el debate entre la mentalidad tradicional y el reformismo cultural vivido en España durante el Antiguo Régimen.
De este modo, el libro recoge las tensiones familiares e intergeneracionales en tres bloques temáticos. El primero, tiene como eje central la nobleza. Tanto la importancia que para las familias de los grandes de España cobró o comenzó a cobrar la actividad política desde finales del siglo XVIII –artículo de Juan Hernández Franco y Francisco Precioso Izquierdo–, como la revolución silenciosa que supuso el apartamiento de la aristocracia de las instituciones del poder con la llegada de la nueva monarquía borbónica –contribución de Raúl Molina Recio y Carlos Mejías Gallardo– a través del análisis de dos grandes linajes castellanos: los de la Cueva extremeños y los Fernández de Córdoba andaluces. Tampoco las herencias estuvieron al margen de tensiones en las familias nobles, más cuando entraban en juego los mayorazgos, tal como ilustra Isabel Melero Muñoz a partir de las herencias vinculadas y disputadas de los mayorazgos castellanos en los siglos XVII-XVIII, con el pleito sucesorio de los Alcázar y las discordias entre Portocarrero el viejo y Portocarrero el mozo.
El segundo, gira en torno a la familia en la Edad Moderna. En primer lugar, desde la perspectiva de la cultura material a través de la casa, con el estudio del caso concreto extremeño de María de los Ángeles Hernández Bermejo. Seguido por los novedosos artículos que se adentran en la interesante etapa de la juventud y su dinámica emancipadora, desde el reforzamiento del yo y la masculinidad, hasta el más actual y silenciado, centrado en la pederastia en los niños aragonés del siglo XVI: Trabajos de Elena Paoletti Ávila sobre “La juventud y el problema de las generaciones. Convivencia y emancipación…”, el conjunto de Judit Gutiérrez de Armas y Sara Barrios Díaz sobre los “Discursos de masculinidad y prácticas de paternidad a través de la relación epistolar del V conde del Valle de Salazar y su hijo”, y el de Francisco José Alfaro Pérez “Aproximación al estudio de la pederastia en la Monarquía Hispánica… El caso de los niños aragoneses en el siglo XVI”. En tercer lugar, el trabajo de larga duración de Fernando Manzano Ledesma de la conflictividad asturiana en una familia troncal, a través de las memorias de Rosendo María López Castrillón, pequeño propietario del occidente de Asturias, el cual da cuenta de su vida y las de sus antepasados. Y, finalmente, el panorama se completa con las tensiones por heredar en las familias burguesas, en este caso de comerciantes de la provincia de Burgos –los de la propia ciudad y los de la villa de Aranda de Duero– a finales del Antiguo Régimen, de Juan Manuel Bartolomé Bartolomé, donde la conflictividad estaba presente entre los hijos/as, pero también eran los propios padres quienes creaban el problema, como sucede con la familia arandina de María Velasco y su única hija.
El tercero, se centra en el clero. Por una parte, en sus tensiones sucesorias y consecuentes desavenencias familiares durante el siglo XVIII, donde Antonio Irigoyen López muestra como, a pesar de que pudieran esperarse otros comportamientos, las prácticas hereditarias del clero secular eran similares al resto de la población seglar, con sus correspondientes fricciones. Lo cual no implicaba que no pudieran erigirse por sí mismos en portavoces del conjunto de parientes descontentos al sentir que sus intereses habían sido lesionados. Y por otra, Máximo García Fernández nos ilumina sobre el Mantenimiento del peso de lo sacro y el anti-modelo ilustrado a la santidad en la Castilla del Antiguo Régimen, donde se rastrea la pugna en el imaginario colectivo generacional entre la primacía del claustro monacal, el hábito monjil, el canto gregoriano en el coro, la catedral gótica y el cruzado medieval o la frivolidad de Versalles, el triunfo del salón femenino parisino, el galante chischiveo ante el tocador y los escandalosos y transgresores marqués de Sade y Casanova.
La situación predominante de la historia de la familia, en el contexto de los avances científicos que giran en torno a la explicación global de la sociedad moderna, está consolidando la idea de que los principales cambios que caracterizan a la civilización occidental tuvieron su origen, primero, en el seno de las familias. Frente a la visión idílica familiar como un remanso de paz, queda patente que fueron muy frecuentes los conflictos, provocados por motivos muy diversos, donde ocupan un lugar preferente los relacionados con los patrimonios sucesorios, las emociones vinculas a etapas vitales concretas (las aspiraciones juveniles en tensión con sus ancestros maduros) y el reforzamiento del individuo. Conflictividad que está latente en el transcurrir diario, pero que se manifiesta a la hora de elegir esposo o esposa, formar parte de una red de patronazgo o clientelismo, de llevar a cabo procesos o intentos de ascenso social, preparar, formar o destinar a los hijos para puestos y oficios en su vida adulta, de buscar alianzas matrimoniales adecuadas para sus descendientes, y de forma más clara en un momento determinado del ciclo de vida, como es la hora de redactar el testamento, cuando se decide cómo se va a producir la herencia material, pero también la inmaterial, a la siguiente generación. Todas estas excelentes aportaciones, han mostrado, con una perspectiva intergeneracional, el conjunto de resistencias y adaptaciones que operan en el interior doméstico en espacios de consanguinidad perfectamente definidos. En definitiva, los nudos conflictivos, sus vías de resolución y/o la ruptura de modelos presentes dentro del ámbito de la parentela y en los escenarios familiares de los distintos grupos sociales, ofreciendo patrones explicativos de su evolución contrastada.
Francisco Precioso Izquierdo y Juan Hernández Franco
Crisis, adaptación y modernización. La politización en el seno de las familias de la grandeza de España (c. 1780–c. 1830)*.
1. A modo de introducción.
Que los nobles participaran por coherencia y tradición en los sistemas de gobierno asociados a lo que venimos llamando Antiguo Régimen, no los convierte necesariamente en fósiles o personajes secundarios de la gran escena política que vivió la sociedad española a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En esa página que se abría entre muchas resistencias y permanencias aparecieron actores nuevos que rivalizaron con ellos por el monopolio del poder, ajenos al privilegio, y que incluso llevaron la voz cantante en muchos de los cambios e iniciativas legales que contribuyeron a definir políticamente la sociedad decimonónica. De hecho, no es descabellado afirmar que la arquitectura de poder se construyó en parte apoyada en nuevos valores sociales que parecían alejarse de la nobleza estamental. Sin embargo, tampoco resulta exagerado pensar que los nobles, en especial, la aristocracia, se sintiera tentada a participar de ese escenario renovado, máxime en las décadas iniciales del ochocientos, cuando todavía el signo de las propuestas legislativas y sus consecuencias era confuso y el fiel de la balanza no terminaba de señalar un perdedor claro.
En este trabajo nos interrogamos precisamente por la importancia que para las familias de los grandes de España cobró o comenzó a cobrar la actividad política desde finales del siglo XVIII. Nuestro análisis parte de una hipótesis que se aparta de la tradicional indiferencia con que fue juzgada su intervención para apoyarse en las conclusiones de una parte de la historiografía actual que considera indiscutible la participación de los nobles, con su heterogeneidad a cuestas, “en los procesos que condujeron, entre mediados del siglo XVIII y la segunda mitad del Ochocientos, a la formación de los Estados nacionales en Europa”1. Esa intervención, como refiere Jesús Millán, no tuvo que ser ni lineal, ni tampoco obedecer a un único patrón. Al contrario, consideramos que el crisol de actitudes y prácticas fue la nota dominante entre los grupos nobiliarios, incluso entre el todavía más reducido de la grandeza de España. No podía ser de otra forma. Nos encontramos ante una etapa de enorme complejidad que pasó, ante todo, por una honda mutación conceptual como la que tuvo lugar entre 1750 y 1850, un periodo de convivencia de diversas tradiciones antiguas y modernas, denominado por Reinhart Koselleck como Sattelzeit2, y que parcialmente coincidió con una gran transformación tras la que se abrió paso la “globalización” a la que aluden Jürgen Osterhammel y Niels Petersson3.
Nuestros objetivos se van a limitar a la dimensión política de ese tiempo de transformación, en concreto, vamos a analizar cómo lo que nosotros entendemos por política “moderna”, es decir, aquella a la que es inherente el conflicto ideológico, afectó e implicó a un grupo que venía ejerciendo el poder cerca del rey desde tiempos remotos: los grandes de España. Eran los mismos de siempre, sí, pero no en el mismo escenario, ni con las mismas herramientas políticas. Por tanto, vamos a analizar a un grupo que seguía identificándose con la idea de casa, con la necesidad imperiosa de la reproducción del estatus, el recuerdo a los ancestros y que, además, estimaba que seguían vigentes sus funciones constitucionales dentro del orden estamental: la defensa del príncipe, del pueblo y de la religión, tal como recordará Jovellanos en 17844. Todo eso en el mismo tiempo en el que comenzaban a ser moneda corriente en el lenguaje político oficial y de la calle voces como patria, representación, ciudadanía, voluntad popular o soberanía nacional, un torrente de términos empelados por muchos y por tanto con un significado difícilmente unívoco, incluso entre los grandes.
Para más inri, este mismo grupo se constituyó en cuerpo, es decir, se reconoció como institución política en octubre de 1815 al crearse la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España. Como tal, son también un colectivo, pero apenas los vamos a ver actuando como eso. Lo que verificamos cada vez más van a ser comportamientos fuertemente personalizados, es decir, como actores o individuos con singularidad para percibir mejor la nueva y plural realidad sobre la que se pronunciarán en términos más o menos modernos5.
2. ¿A qué política nos referimos?
La variable política a la que nos referimos va más allá de la consideración práctica o de ejercicio de la actividad en el concejo, en la corte o en el Parlamento. Junto a ello, incluimos fundamentalmente su dimensión ideológica, como forma de comprender la vida y la propia organización social, su legitimación, los roles de autoridad y la participación en las decisiones más significativas.
La política, tal y como la entendemos, está en relación con el desarrollo del individuo y su creciente protagonismo en la sociedad transitiva de las últimas décadas del XVIII y las primeras del XIX. Hablamos de un individuo diferente del que surgirá en las sociedades de masas, algo así como un actor que nunca aparecerá aislado sino más bien naturalizado con el resto de categorías holísticas en las que se puede seguir su acción. También en el terreno de la política ideológica se observa a un individuo que va a tomar partido por uno u otro candidato, que va a optar por servir unas u otras ideas, militar bajo una bandera o la otra, casi siempre en un contexto social y familiar previo, determinado por su origen familiar, casa, linaje y el resto de solidaridades y dependencias propias de cada caso.
Pero lo cierto es que lo personal, el elemento cada vez más singular que remite al yo, ira ganando terreno en esos años resbaladizos difícilmente evaluables en términos absolutos en los que comienzan a alterarse los principios, los valores y las normas de las sociedades estamentales sin estar completamente formados los principios, los valores y las normas de la sociedad decimonónica. Lo que parece fuera de dudas es que en ese gozne tuvo lugar el desarrollo de una nueva forma política. Así, el periodo que venimos considerando (mediados del siglo XVIII-principios del XIX), va a conocer uno de los grandes fenómenos de transformación que estará detrás de la silueta que adquirió el poder político en las nacientes sociedades contemporáneas. ¿En qué consistió esa modernidad política? Principalmente, en acertada reflexión de Fernández Sebastián, en la apelación a la voluntad del pueblo y de la nación allí donde la vieja política ponía el acento en la imagen simbólica del rey y en un orden sancionado por la divinidad, lo que ira acompañado de nuevos conceptos como derecho, constitución, soberanía, libertad…6
Details
- Pages
- 248
- Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631874585
- ISBN (ePUB)
- 9783631874592
- ISBN (Hardcover)
- 9783631868836
- DOI
- 10.3726/b19496
- Language
- Spanish; Castilian
- Publication date
- 2024 (May)
- Keywords
- España Historia social Historia de la familia Conflictos generacionales e intergeneracionales Grupos sociales Edad Moderna Antiguo Régimen
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 248 p., 15 il. blanco/negro, 9 tablas.