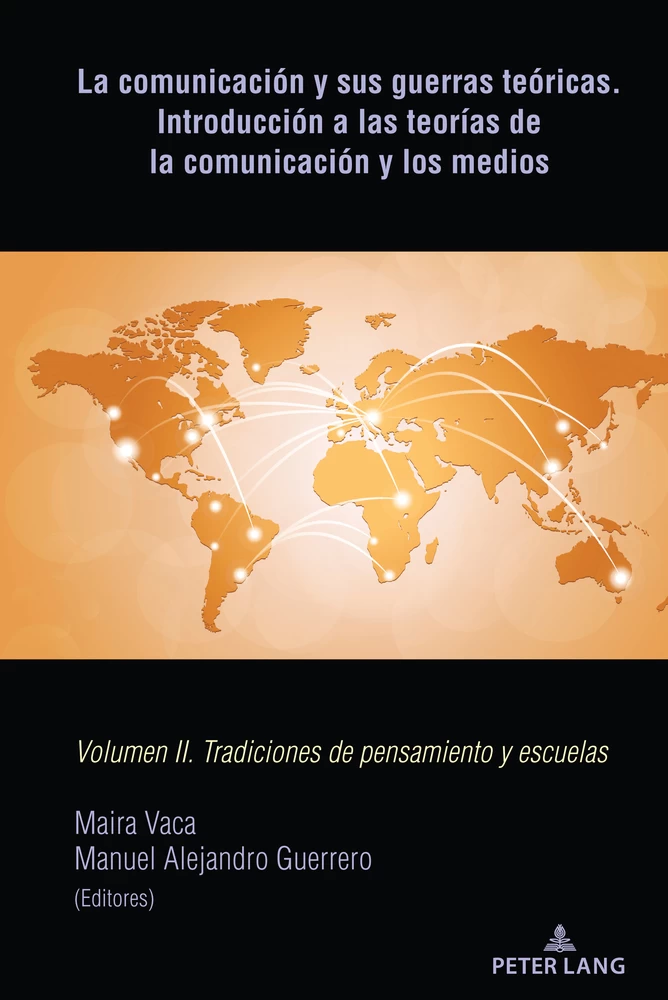La comunicación y sus guerras teóricas. Introducción a las teorías de la comunicación y los medios
Volumen II. Tradiciones de pensamiento y escuelas
Summary
Volumen II. Tradiciones de pensamiento y escuelas
Este segundo volumen de La comunicación y sus guerras teóricas. Introducción a las teorías de la comunicación y los medios analiza y contrasta distintas escuelas de pensamiento comúnmente ancladas en fronteras nacionales: la influencia norteamericana, el pensamiento francés, la Escuela de Frankfurt, los estudios culturales ingleses, la propuesta de la Escuela Invisible, los planteamientos de la escuela canadiense o el enfoque crítico desde América Latina. Estas diversas tradiciones han evolucionado de manera paralela, pero desde trincheras y paradigmas encontrados. Sin embargo, los análisis en este tomo de expertas y expertos en cada tradición dejan ver que es posible rastrear orígenes e intereses comunes. Y aunque las diferencias siguen siendo evidentes, en la mayoría de los casos residen en aspectos menos visibles como: el regimen político bajo el cual estas escuelas se desarrollan, el interés, el financiamiento e incluso, el impulso que las y los propios académicos dan a algunos temas frente a otros.
Excerpt
Table Of Contents
- Cubierta
- Título
- Copyright
- Sobre el editores
- Sobre el libro
- Esta edición en formato eBook puede ser citada
- Índice
- Lista de esquemas, tablas y cuadros
- Lista de acrónimos
- Prólogo: La Universidad Iberoamericana: historia, tradición e influencia en el estudio de la comunicación (María del Carmen de la Peza Casares)
- 1. Diversas escuelas de pensamiento en el campo de la comunicación y los medios: generalidades, intersecciones y rupturas. Estudio introductorio (Maira Vaca)
- 2. Fundamentos en el estudio de la comunicación y los medios: los orígenes y el funcionalismo (Ana Galán y Alejandro Acuña)
- 3. Fundamentos en el estudio de la comunicación y los medios: el desarrollo y la consolidación del campo de conocimiento (Manuel Alejandro Guerrero y Lucia Alejandra Sánchez-Nuevo)
- 4. Escuelas francesas de la comunicación (Joseline Vega Osornio)
- 5. La Escuela de Frankfurt, los Estudios Culturales y el régimen de capital: ¿el eslabón perdido? (Douglas Kellner)
- 6. El Interaccionismo Simbólico y la Escuela de Palo Alto: hacia un nuevo concepto de comunicación (Marta Rizo)
- 7. La Escuela de Toronto y el pensamiento canadiense en comunicación (Jesús Octavio Elizondo Martínez)
- 8. Unidos y fragmentados: estudios de la comunicación y los medios en América Latina (Silvio Waisbord)
- 9. Institucionalización e internacionalización del campo de estudios de la comunicación en México y América Latina (Raúl Fuentes Navarro)
- Sobre los autores
- Índice
Lista de esquemas, tablas y cuadros
Esquemas
2.1Principales exponentes del enfoque empírico-funcionalista
9.1Procesos de estructuración del campo académico
9.2Modelos fundacionales de los estudios de comunicación
Tablas
4.1Las seis funciones de la comunicación
4.2La función de los mitos dinámicos en la construcción del imaginario social
4.4Premisas del situacionismo: Guy Debord
Cuadros
2.1Influencia del empirismo en las teorías de la comunicación y los medios
2.2Influencia del utilitarismo en el estudio de la comunicación y los medios
2.3Influencia del pragmatismo en el estudio de la comunicación y los medios
2.4Influencia del positivismo en el estudio de la comunicación y los medios←vii | viii→
2.5Influencia del funcionalismo en el estudio de la comunicación y los medios
Prólogo
La Universidad Iberoamericana: historia, tradición e influencia en el estudio de la comunicación
En el mes de septiembre del 2020, el director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana (UIA), Ciudad de México, el Dr. Manuel Alejandro Guerrero me invitó a escribir el prólogo a este segundo volumen de La comunicación y sus guerras teóricas; una edición que consta de tres tomos para festejar el aniversario número 60 de la Licenciatura en Comunicación. La invitación obedece, sin duda, a mi condición de exalumna de la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Información (CTI); a mi trabajo de más de 45 años como profesora investigadora cofundadora de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), y; a una breve incursión en la función pública como Directora Adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 2018–2020). Una trayectoria de trabajo en el campo de estudios y de la investigación en la comunicación que inició con mi formación en la Universidad Iberoamericana.
La Licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Información —por sus siglas CTI, antecesora de la actual Licenciatura en Comunicación— fue el programa que presidió a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación creada en 1960 a iniciativa del Sacerdote Jesuita José Sánchez Villaseñor, filósofo existencialista y experto en José Ortega y Gasset. Preocupado por los cambios que estaba experimentando la sociedad mexicana con el proceso de modernización, el acelerado crecimiento demográfico, la concentración de la población en las ciudades, la emergencia de los medios masivos de comunicación y de la cultura popular urbana, el padre Sánchez Villaseñor consideraba necesario formar profesionistas capaces de enfrentar dichos cambios. Así, el objetivo del programa original y posteriormente de la CTI, fue formar comunicadores con una visión humanística, científica y técnica para atender las necesidades ←xiii | xiv→del campo profesional emergente de los medios de comunicación de masas. El padre Sánchez Villaseñor compartía la perspectiva crítica de filósofos e intelectuales de la época, como Adorno, Horkheimer y Ortega y Gasset, respecto a la expansión de la cultura de masas, degradada y degradante, promovida por intereses fundamentalmente mercantiles.
La Licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Información de la Universidad Iberoamericana, a la que debo las bases de mi trayectoria académica y profesional, fue pionera en la formación de profesionistas, investigadores e investigadoras de la comunicación y la cultura, capaces de responder a los reclamos de un campo profesional emergente. La Universidad Iberoamericana jugó un papel protagónico en la formación universitaria de las primeras generaciones de las y los comunicólogos y comunicadores mexicanos.
Hace 50 años, en 1970, ingresé a esa licenciatura (la CTI). A los 18 años, cuando elegí estudiar una carrera universitaria, no tenía la suficiente claridad sobre el rumbo que quería darle a mi vida profesional. La Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información de la Universidad Iberoamericana llamó mi atención por su carácter innovador, su compromiso con la sociedad y el amplio espectro de posibilidades de formación en ciencias sociales y humanidades con materias como filosofía, sociología, literatura, cine, radio, televisión, e incluso física y matemáticas. La vida universitaria fue apenas el inicio de una trayectoria profesional, un camino que fui “haciendo al andar”, como diría Serrat.
Un pequeño tropiezo inicial explica algunas de las preguntas que guiaron mi trabajo de investigación en el futuro. A pesar de haber aprobado el examen de admisión en primera instancia y con mejores calificaciones que algunos de mis compañeros del sexo masculino, estuve a punto de quedarme fuera del programa. El padre Jesús María Cortina, director del programa de licenciatura en aquel entonces, había tomado la decisión de reducir el número de mujeres en una proporción de 30/70 al constatar, según su propio dicho, que la carrera se estaba “feminizando”. Sin embargo, después de escuchar mis argumentos, permitió mi ingreso a la generación 1970–1974 de la CTI. Ese hecho, me hizo consciente de la desigualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito universitario y despertó mi interés por los temas de género.
Los tiempos han cambiado. Hoy las acciones de exclusión y discriminación de género son socialmente inaceptables y la sociedad mexicana enfrenta el gran reto de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia —explícita o tácita— y ofrecer igualdad de condiciones para todas y todos, sin importar aspectos de raza, clase, género y generación, no solo en las instituciones de educación superior, sino en los distintos ámbitos de la vida colectiva.
←xiv | xv→La Universidad Iberoamericana fue para mí, un espacio de aprendizaje y formación teórica, cultural y política dentro y fuera de las aulas. En las instalaciones de la Avenida Cerro de las Torres en la Colonia Campestre Churubusco —destruidas por el terremoto del 14 de marzo de 1979— tuve el privilegio de vivir una experiencia universitaria en el pleno sentido de la palabra: un espacio de reflexión crítica sobre los acontecimientos en curso. Recuerdo, especialmente, el miedo y la indignación que experimenté y compartí con mis compañeras y compañeros por la represión de la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971, perpetrada por el cuerpo de granaderos durante el gobierno de Luis Echeverría; la consternación por el golpe militar de Augusto Pinochet en contra del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile el 11 de septiembre de 1973, y; el entusiasmo colectivo ante la renuncia del Presidente estadounidense Richard Nixon como consecuencia del escándalo de Watergate el 8 de agosto de 1974. Acontecimientos de los que tuvimos noticia por el testimonio directo de los actores, en el primer caso; por la información escasa y tendenciosa de la prensa y los medios electrónicos de comunicación, en el segundo, y; por la transmisión en vivo a través de la televisión del último.
En las aulas de la UIA tuve profesores y profesoras que marcaron mi vida. Guardo en mi memoria y en mi corazón a Froylán López Narváez, columnista del periódico Excélsior y de la revista Proceso, por sus interpelaciones irónicas respecto a nuestra condición de clase “pequeño burguesa” y su invitación cariñosa a salir de nuestra zona de confort y transitar por las calles, los barrios y los lugares de encuentro de los sectores populares para conocer la realidad compleja de un país marcado por la desigualdad social; a Jesús Favela, quien nos introdujo en la comprensión de la realidad nacional a través de la lectura de “La democracia en México” de Don Pablo González Casanova; el entusiasmo y la erudición de Francisco Prieto —autor del prólogo al primer volumen de esta edición— quien nos inició en el ejercicio de la crítica a la modernidad y la cultura de masas a través de la lectura de Ortega y Gasset y la introducción a la existencia de otras culturas milenarias con la lectura del Tao; la pasión del filósofo Miguel Mansur con quien incursionamos en el pensamiento humanista cristiano contemporáneo. A profesoras y profesores como Patricia Fernández (televisión), Francisco de Anda (radio), Jaime Ponce (cine,) Luis de Tavira (teatro) y Gloria Prado (literatura), entre otros muchos. Las y los primeros abrieron mi mente a la cultura, el pensamiento abstracto y la reflexión crítica; las y los segundos, me enseñaron a manejar los instrumentos básicos del oficio de la comunicación.
Gracias a las actividades extracurriculares como la “Semana de la Comunicación” organizada por la sociedad de alumnos, tuvimos la posibilidad de ←xv | xvi→dialogar con los profesionales de los medios de aquel momento: Jacobo Zabludovzky, Agustín Barrios Gómez, Juan Ruiz Healy, así como con empresarios del cine como Aranda, a quienes reclamábamos la baja calidad del cine y la televisión comercial y la falta de responsabilidad ética y política del ejercicio profesional. Por ejemplo, en 1972, en la “Semana de la Comunicación” organizada por Fátima Fernández Christlieb1 —presidenta en turno de la Sociedad de Alumnos— conocí a Armand Mattelart, codirector con Héctor Schmucler de la Revista Comunicación y Cultura, ambos pioneros de la perspectiva crítica de la comunicación de América Latina, cuya incidencia en la conformación del campo académico de la comunicación en México fue sustantiva.
Con nuestra generación (1970–1974), se inauguró la especialidad de Investigación de la Comunicación, en la cual impartieron clases Joseph Rota y Carin Koreman. Esta última nos contrató a cinco compañeros2 como asistentes de investigación primero en el Centro de Estudios Educativos A. C. y posteriormente nos llevó con ella a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), inaugurada en 1974. Gracias a ella, pudimos participar activamente en el diseño de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación —hoy Comunicación Social— de la UAM-X, con la asesoría de Armand Mattelart y bajo la coordinación de Héctor Schmucler.
Así, a lo largo de los últimos 60 años, la Universidad Iberoamericana ha formado múltiples generaciones de profesionales, artistas, empresarios y académicos; todas y todos ellos, protagonistas indispensables en la conformación del campo de la comunicación y la cultura de nuestro país. Las y los egresados de la CTI de la UIA tuvieron un papel sustantivo en la creación de instituciones de investigación de la comunicación y en la formación de las y los profesionales de la comunicación del país. La investigación de la comunicación, que empezaba a conformarse en aquellos años, es hoy, un campo de estudios de una gran riqueza y dinamismo intelectual.
En este volumen de La comunicación y sus guerras teóricas, por ejemplo, se muestran las innumerables escuelas y tradiciones teórico metodológicas desde las cuales se ha pensado a la comunicación como objeto de estudio. En el primer capítulo, Ana Galán y Alejandro Acuña presentan los elementos epistemológicos del empirismo y el funcionalismo, fundamento de los estudios de comunicación desarrollados en los primeros años del siglo XX en Estados Unidos. Desde esta perspectiva, destacan las teorías desarrolladas por Lasswell, Lazarsfeld y Merton; sus alcances y sus límites. En el segundo capítulo, Manuel Alejandro Guerrero y Lucía Sánchez Nuevo se enfocan en el proceso de consolidación del campo de estudios de la comunicación en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. A través del análisis de los ←xvi | xvii→artículos del Journal of Communication, los autores hacen un recuento de las teorías, las metodologías y los objetos de estudio más relevantes. Su análisis muestra cómo los estudios de comunicación se han ido desplazando de los medios electrónicos de comunicación a los medios sociodigitales que caracterizan esta primera parte del siglo XXI.
Details
- Pages
- XVIII, 228
- Publication Year
- 2021
- ISBN (Hardcover)
- 9781433175954
- ISBN (PDF)
- 9781433175961
- ISBN (ePUB)
- 9781433175978
- ISBN (MOBI)
- 9781433175985
- ISBN (Softcover)
- 9781433175947
- DOI
- 10.3726/b16341
- Language
- Spanish; Castilian
- Publication date
- 2021 (September)
- Published
- New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Oxford, Wien, 2021. XVIII, 228 p., 3 il. blanco/negro, 11 tabla/s.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG