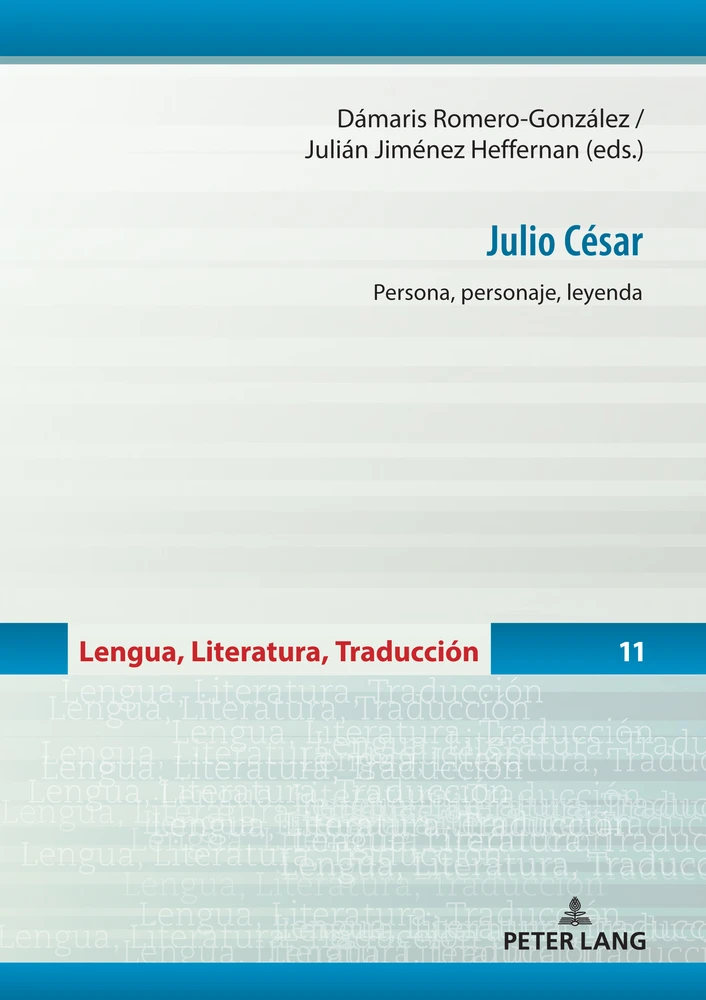Julio César
Persona, personaje, leyenda
Summary
planos: legendario, histórico, historiográfico, arqueológico, artístico y literario. Este volumen contiene, pues, ensayos que cubren todos estos planos: desde calas arqueológicas en el yacimiento de Ategua (Córdoba) y artísticas
sobre iconografía numismática y escultórica, hasta ensayos sobre el problema del cesarismo en la Inglaterra renacentista, Antonio Gramsci o Bertolt Brecht, pasando por estudios sobre el tratamiento de la figura del general romano en Plutarco, Suetonio, la historiografía medieval y latina, Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, Henry Fielding, o Francisco Umbral. El resultado es una reconsideración del enigmático valor que la cultura occidental atribuye a un sujeto histórico que buscó, y quizá logró, no quedar sujeto a la Historia.
Excerpt
Table Of Contents
- Cubierta
- Título
- Copyright
- Sobre el autor/el editor
- Sobre el libro
- Esta edición en formato eBook puede ser citada
- Índice
- Introducción
- Ategua, más allá de Julio César (Carlos Márquez)
- La iconografía de Julio César / Divus Iulius (José Antonio Garriguet-Mata)
- El hombre, el político, el militar y el literato: Julio César a través de sus biografías en lengua latina (Fuensanta Garrido Domené)
- Semblanza de César en las Vidas de Plutarco (Carlos Alcalde Martín)
- César y la historiografía latina en las librerías españolas del siglo XVI (Julián Solana Pujalte)
- Imágenes cesarianas en la poesía de Garcilaso de la Vega (Ignacio García Aguilar)
- Historias y Vidas de Julio César en el medievo italiano (Linda Garosi)
- Julio César y los gobernantes en la Inglaterra renacentista (Mª Jesús Pérez Jáuregui)
- El silencio de Julio César (Julián Jiménez Heffernan)
- La figura de Julio César en la novelas de Henry Fielding (María Valero Redondo)
- Antonio Gramsci. Estado, Hegemonía y Cesarismo (Carmen F. Blanco Valdés)
- Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar, de Bertolt Brecht (M. del Carmen Balbuena Torezano)
- Un César en versión española: La leyenda del César visionario (1991) de Francisco Umbral (Celia Fernández Prieto)
- Índice de Fuentes
- Índice de Términos Clave
Introducción
Si alguien preguntase sobre el nombre de un personaje importante en la Antigüedad, la respuesta podría ser Julio César. Si ese alguien preguntara de nuevo sobre un personaje influyente de la Antigüedad hasta nuestros días, la respuesta podría ser otra vez Julio César. Por supuesto la respuesta en ambos casos no es única, pues Alejandro Magno también estaría entre los nombres que podrían decirse. Estudios sobre ambos, sobre su influencia en su momento histórico, sobre sus hazañas militares, sobre sus relaciones con la divinidad, etc. se siguen editando hoy en día. Una muestra de ello es el libro que sobre Alejandro Magno dirige Daniel Ogden, The Cambridge Companion to Alexander the Great (Cambridge: Cambridge University Press, 2023) o, sobre Julio César, el escrito por Robert Morstein-Marx, Julius Caesar and the Roman People (Cambridge: Cambridge University Press, 2021). Estos son sólo dos muestras de entre la importante cantidad de artículos y libros que sobre ambos generales se imprimen regularmente.
En el caso de César habría que añadir los referidos a la tragedia homónima de Shakespeare, incluso las representaciones de ésta y sus adaptaciones cinematográficas, lo cual permite que la figura del general romano esté presente habitualmente. No es el Bardo inglés el único que literaturiza a César, como se tendrá ocasión de leer. Y si de presencias en la cultura se habla, no puede olvidarse la que Goscinny y Uderzo dejaron para la posteridad en sus cómics: pensar en la imagen de César es recordar el personaje creado y dibujado por estos autores, como se apuntará en este libro.
Tampoco debe olvidarse la impronta que el modo de gobernar de César dejó, llegando a crear el ‘Cesarismo’. Y relacionado con ese modo de gobierno, las múltiples ocasiones en las que César fue hecho sinónimo de monarca, de engrandecedor de reinos, de autoridad necesaria para mantener el orden de una nación –una autoridad necesaria que, parafraseando a Aristóteles, a pesar de sus deficiencias y sus aspectos negativos, era la menos mala de todas-.
Es, por ello, por estas razones y otras más, que surge la idea de este libro. Entre esas otras razones está la querencia de mostrar la interdisciplinaridad de este personaje a los estudiantes de doctorado, que no vieran la Filología, la Literatura y la Historia como algo estanco, independiente, estudiable sólo en y por esa disciplina. Ninguna disciplina científica lo es, necesita de otras para ser comprendida de manera holística y para ser enriquecida. Por tanto, los capítulos que aquí se recogen fueron, en su origen, ponencias de un seminario formativo de Doctorado, “César: personaje histórico y literario”, en 2021. En aquel momento se mostraron las ideas de lo que luego se ha convertido en ensayos eruditos pero que siguen conservando ese primigenio objetivo: la necesaria interconexión entre áreas. Desde aquí, nuestro agradecimiento a los profesores que participaron en ese seminario, algunos de los cuales se encuentran en el libro.
Los editores somos conscientes de la limitación temática y temporal del libro, pues seguro faltan por reseñar de César aristas históricas, literarias o culturales en otras épocas a las recogidas. Aún así, creemos que los capítulos aquí colectados son una muestra nada desdeñable de esas aristas y esas épocas.
Julio César: Persona, Personaje, Leyenda está dividido en tres partes: César en la Historia y el Arte, César en las fuentes clásicas y César en las literaturas modernas. Cada parte, a su vez, está organizada cronológicamente en la medida de lo posible, aunque eso suponga no escoger una ordenación espacial, en especial en la parte tercera. No obstante, esta ordenación temporal permitirá observar las concomitancias entre los diversos países y cómo la figura de César se usó de manera similar en, por ejemplo, Italia, Francia y España.
Así pues, la primera parte está dedicada a la figura de César en la historia y en el arte. Esto, sin duda, hay que matizarlo, pues encerrar toda la trayectoria histórica de César en un único capítulo es imposible, además de ilusorio. Es, por ello, que ya en el origen de lo que es este libro se pensó que el contenido del capítulo dedicado a la historia cesariana sería más provechoso para los lectores si este se centraba en un momento importante de la biografía del general como fue el enfrentamiento bélico con los hijos de Pompeyo en tierras andaluzas, y más concretamente, en el que tuvo lugar durante el invierno de los años 46–45 a. C. en Ategua. Los editores tuvimos en cuenta la cercanía del yacimiento arqueológico y la presencia de grandes arqueólogos cordobeses en él –además de profesores de la propia Universidad-.
Por tanto, el primer capítulo (“Ategua. Más allá de Julio César”) está dedicado a analizar los recientes hallazgos arqueológicos a raíz de las intervenciones realizadas en la zona y a complementarlos con algunas piezas inéditas ubicadas en el Museo Arqueológico de Córdoba, las cuales fueron encontradas en campañas anteriores en el mismo yacimiento. Así pues, Carlos Márquez centra su capítulo en el análisis de determinadas piezas desde tres perspectivas: la militar, la urbanística y la lúdica, y en todas ellas ofrece novedades. En primer lugar, dentro de la perspectiva militar, Márquez estudia unos glandes y unas balas de catapulta cuya función primaria sería ser material bélico. Pero, además, otra función secundaria era la de servir de material de reparación de los daños provocados en la muralla oriental del yacimiento. En segundo lugar, dentro de la perspectiva urbanística, hay que resaltar lo que se podría considerar como la novedad de la campaña del año 2020. El autor, si bien no puede asegurar la función exacta del edificio hallado hasta nuevas intervenciones, apunta con toda la cautela posible que “sus características nos hacen pensar que nos encontramos con uno de los edificios lúdicos que caracterizan una ciudad romana: teatro o anfiteatro” (p. 23). La presencia de este tipo de edificación y otros debió de tener lugar en los años posteriores a la finalización del conflicto, cuando se decidió monumentalizar la ciudad. Finalmente, en la perspectiva lúdica, está la contextualización de una cabeza femenina ubicada en la actualidad en el Museo por sus características estilísticas dentro del complejo termas-panadería que se está excavando en estos últimos años.
En el segundo capítulo (“La iconografía de Julio César/Divus Iulius”) José Antonio Garriguet se centra en la iconografía de Julio César, en las imágenes ofrecidas por la numismática y la escultura. Este capítulo, además de la aproximación a la iconografía cesariana a través de sus imágenes escultóricas, tiene un añadido: es de los pocos trabajos que se encuentran en español, a diferencia de la abundante bibliografía en inglés, alemán e italiano. Así, el autor enfoca su capítulo en esas imágenes dividiéndolas en grupos temporales: antes del 46 a. C., entre el 46 y 44 a. C., a partir del 44 a. C. y años después de su asesinato, con su divinización por parte de Augusto, y en cada una de estas etapas ofrece las características iconográficas de los retratos de César. Además de basarse en su estudio en las imágenes de monedas y esculturas, Garriguet contempla la descripción que las fuentes literarias grecolatinas ofrecen, ya que, si bien no son tan definidas como las iconográficas, sí ayudan a esta evolución temporal de la imagen (y del propósito de la misma) de Julio César. Son, sin duda, el tipo Tusculum, como imagen más fiable de lo que sería un prototipo de retrato de Julio César elaborado en los últimos años de su vida, y el tipo Divus Iulius o tipo Pisa-Chiaramonti (en sus dos corrientes de transmisión, A y B) los más conocidos y con los que los investigadores comparan cualquier imagen que se atribuya como tal del dictador. Garriguet explica cómo las diferencias entre ambos tipos, que, a la vez, son las características de cada tipo, sirven como procedimiento de atribución a uno u otro tipo –si bien no es el método más infalible sí es el más fiable, como expresa el mismo autor- y la razón de esto. Finaliza el capítulo con un breve epílogo sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en el estudio de las imágenes. Garriguet expone algunos de los trabajos que en la actualidad se están realizando en este campo y la utilidad que esto tiene para la investigación. El propio autor considera que “(e)l procedimiento, con independencia de los resultados obtenidos en cada caso, tiene ciertamente interés de cara a intentar aquilatar la identificación de retratos dudosos” (p. 63), pero no por ello se ha de olvidar que el modelo digital se genera a partir de retratos que no pretendían trasmitir la apariencia real sino una “imagen”.
La segunda parte del libro pivota sobre dos aspectos: por una parte, la imagen que las fuentes clásicas ofrecen de Julio César y, por otra, la presencia de César y otros historiadores latinos en las librerías españolas del s. XVI.
El tercer capítulo (“El hombre, el político, el militar y el literato: Julio César a través de sus biografías en lengua latina”) está centrado en las biografías latinas de Julio César y responde a la pregunta ‘qué puede saberse de este personaje gracias a esas fuentes’. Fuensanta Garrido desbroza la información que estas ofrecen y la agrupa en cuatro apartados: el hombre, el político, el militar y el literato. El primer grupo –César hombre- abarca aspectos relacionados con la familia de manera general -como la explicación de su nombre, nomen y cognomen, y las posibles etimologías del mismo-, y de manera particular –padre, madre, esposas y amantes-. Pero también incluye la descripción que los autores dan de su fisonomía y de sus cualidades personales (clemencia y ambitio, por ejemplo). El segundo grupo –César político- aborda su habilidad oratoria puesta en acción en los juicios y en el Senado, su ascenso en el cursus honorum y las acciones que llevó a cabo en cada uno de los eslabones (reformas políticas, económicas, urbanísticas y administrativas). El tercer grupo –César militar- desarrolla la faceta por la que, sin duda, es más reconocido, y aquí Garrido no puede obviar los grandes acontecimientos militares de los que César no sólo fue protagonista sino también autor: la famosa guerra de Galia y el paso del Rubicón, el conflicto civil con Pompeyo –que acabó con la victoria cesariana en Farsalia y el posterior asesinato de Pompeyo por Ptolomeo XIII-, el enfrentamiento con los hijos de Pompeyo en Hispania y la victoria de César en Munda. El cuarto grupo –César literato- está dedicado a la faceta que probablemente sea la más habitual para los estudiantes desde la inclusión de César literato en la Ratio de los jesuitas. Sin duda el corpus cesariano fue amplio y diverso, pero sólo se ha conservado una pequeña parte del mismo: un epigrama dedicado a Terencio, siete cartas y los comentarios de sus gestas, conocidos como De bello Gallico y De bello civili.
Si Garrido dedicaba su aportación a las fuentes latinas, Carlos Alcalde centra el cuarto capítulo (“Semblanza de César en la Vidas de Plutarco”) en la visión del que es el biógrafo griego por excelencia de César, Plutarco. A este el Queronense le dedica una de sus Vidas pero además lo hace personaje secundario de tres más (Bruto, Catón el Joven y Pompeyo). Alcalde expone cómo Plutarco refleja la cualidad principal de César, la ambición, a través de distintos rasgos de su carácter (“entre otros, el cálculo y audacia para lograr sus objetivos, magnanimidad y clemencia, habilidad para granjearse la voluntad del pueblo y de los soldados, actividad continua que no conoce la fatiga”, p. 100). Es esa ambición del romano la que hizo a Plutarco compararlo con Alejandro Magno, por lo que durante la Vida de César pondrá en relieve las similitudes entre ambos no sólo aquellas que el romano cuenta sino también las que se aprecian a través de sus acciones. Ahora bien, esta ambición cesariana lleva al Queronense a sentir menos simpatía por él, aunque esto no le supone un obstáculo para seguir aplicando su metodología de contraponer aspectos positivos a los negativos de la vida de su biografiado. Sin embargo, es en las vidas en las que aparece como personaje secundario donde Plutarco ahora sí destaca los aspectos negativos: borracho, ambicioso, codicioso, son algunos de los vicios que definen al dictador en estas vidas. Como Alcalde concluye, “(p)or eso [porque César buscaba el poder unipersonal] no siente demasiada simpatía por César (…) Otro aspecto negativo de César (…) es que comience una guerra civil movido por la ambición. A pesar de ello, se abstiene de censurar a César abiertamente en la biografía que le dedica, valora sus dotes de estadista, su moderación en el gobierno y su clemencia con sus enemigos políticos vencidos; e incluso se muestra comprensivo con su actuación política como un remedio necesario de los males del estado.” (p. 110)
Finaliza esta segunda parte con el capítulo quinto (“César y la historiografía latina en las librerías españolas del s. XVI”), escrito por Julián Solana, y la pervivencia de los autores latinos de historiografía en las librerías españolas del siglo XVI. Solana, erudito en la historia del libro, se fija el objetivo de contestar o refutar la siguiente premisa: “al igual que en el Medievo un número mayor de manuscritos conservados de un autor u obra sirve para detectar un mayor interés por su lectura, de igual manera la existencia de un número mayor de ejemplares impresos de un autor significará otro tanto en la Edad Moderna” (p. 114). Inicia su capítulo describiendo el corpus de libreros españoles sobre el que va a trabajar y el número de ejemplares de autores grecolatinos sobre el total de ejemplares que cada librería poseía. Hay que decir que este capítulo es inédito en tanto que no existe ningún estudio sobre la presencia de los autores clásicos en este tipo de establecimientos en el siglo XVI. El muestreo ofrece, además de este dato, cuáles fueron los autores latinos de historiografía impresos en librerías. Los resultados son sorprendentes cuando los comparamos con las valoraciones literarias actuales: Salustio, Justino, Valerio Máximo, Tito Livio, Suetonio, Quinto Curcio y César, por nombrar los primeros. El siguiente paso, y sin duda nada fácil, es dar razón de la presencia, mayor o menor, de estos autores y no de otros. Para justificar las razones, Solana se apoya en cuestiones de contenido (información histórica, exempla, personajes, visión moral), estilo y extensión de la obra, aprecio en instituciones (políticas, educativas, religiosas), además de en las traducciones. Por eso, las razones de ese lugar poco destacado de César habría que buscarlas en el personaje mismo y en el tipo de escrito: frente a un relato objetivo, incluso compuesto por un personaje de una relevancia histórica importante, como es César, la obra de Salustio tiene un valor moralizante, más acorde a lo que en el siglo XVI se buscaba. Finaliza el capítulo con una relación de los 53 libreros analizados e información sobre los mismos.
Finalmente, la tercera y última parte del libro reseña la figura de César en las literaturas modernas. Para su organización, como se indicó en los párrafos iniciales, se ha seguido una ordenación temporal, aunque eso signifique romper el orden espacial (literatura española, literatura italiana, literatura inglesa y literatura alemana).
Si inicia esta parte con el sexto capítulo (“Imágenes cesarianas en la poesía de Garcilaso”), a cargo de Ignacio García Aguilar, en el que el autor parte de una premisa aparentemente carente de interés: las evocaciones a César en la obra de Garcilaso de la Vega ni son abundantes ni son problemáticas en cuanto a su fijación textual e interpretación. Sin embargo, hay un aspecto que no ha sido tratado y es “los potenciales sentidos políticos y programáticos que dichas menciones pudieran tener en el contexto de su escritura y difusión” (p. 146). He ahí el objetivo, y la riqueza, del capítulo: por una parte, ¿por qué fue escogida la figura de César y no la de Augusto, que podría haber sido una emulación más provechosa propagandísticamente para Carlos V? García Aguilar va desgranando las potencialidades de las 7 menciones a César en el corpus garcilasiano: la similitud en los sucesos bélicos, en las virtudes, en las cualidades intelectuales … Por otra parte, la emulación no se queda sólo en los textos literarios sino también en los motivos iconográficos en imágenes (bien en pinturas, bien en monedas, etc.), e incluso en objetos cotidianos.
El capítulo séptimo (“Historias y Vidas de Julio César en el medievo italiano”) está escrito por Linda Garosi. En él, la autora hace un breve recorrido por algunos escritos historiográficos en vulgar (entiéndase como no latín) de época medieval (siglos XIII-XIV) que tratan la materia romana, en concreto aquellos que abarcan los hechos de romanos o de César, los Fatti dei Romani o Fatti di Cesare, cuyo origen se retrotraería a un antecedente francés, la Histoire ancienne jusqu’à César. El interés de y por estos Fatti, traducciones en toscano, surge a raíz de las condiciones históricas en la que la Toscana se encontraba en la segunda mitad del siglo XIII: la necesidad de buscar un paradigma pasado cuyos valores e ideales sirvieran tanto para cubrir las aspiraciones hegemónicas como para demostrar un antepasado ilustre. Es, por ello, que la época que más interés suscitó fue la imperial, entendida ésta desde Julio César, como primer emperador, afianzada esta idea en una interpretación interesada de Suetonio de los autores de obras dedicadas a epitomizar los dichos y hechos, a modo de exempla, de grandes personajes de la Antigüedad y de las crónicas. No cabe duda de que hay episodios de la biografía cesariana más atrayentes para estos Fatti y para las crónicas, como son la guerra civil y el asesinato de César, el cual desarrollan con la adición de elementos maravillosos, y también cualidades del general romano que adaptan anacronizándolas al siglo XIII. Junto a este tipo de escritos, está el conto, que sigue la misma línea de los anteriores pero tiene una finalidad moral: César fue un ejemplo a la hora de gobernar, magnánimo, justo y clemente.
Es Mª Jesús Pérez Jáuregui quien avanza hasta época renacentista y en el capítulo ocho (“Julio César y los gobernantes en la Inglaterra renacentista”) delinea las actitudes de los gobernantes y los escritores ingleses hacia la figura de Julio César. Aun siendo un período extenso, Pérez Jáuregui traza una síntesis en la que queda patente la evolución del pensamiento hacia este personaje. Inicia ese recorrido con una introducción a la conexión y unión de Inglaterra con Roma (por linaje y por ocupación) para hacer comprender al lector la constante presencia y referencia a César en el Renacimiento, una presencia que no siempre será homogénea sino rica en contrastes: “la grandeza de Roma en sus días gloriosos, la del propio Julio como líder militar, autor de obras influyentes y gobernante de Roma y el mundo, los reveses de la fortuna, la caída de los gobernantes, o los peligros del ansia de poder, por un lado, y del tiranicidio, por otro.” (p. 185). Durante los diferentes reinados de los monarcas, la figura de César se ha visto sometida a la situación histórica. Durante el reinado de Enrique VIII fue tanto modelo a emular por el joven rey como personaje a rechazar por representar a Roma, después de la separación de este rey con el Papa. Lo mismo sucede durante el reinado de Isabel I, en el que César es un personaje con sombras y luces: un personaje que trasciende a sí mismo, como Isabel, pero también un personaje ambicioso y orgulloso que puede llegar a provocar una guerra civil, al igual que la situación de amenaza ante la aparición de un general ambicioso que se alce con el poder ante la falta de herederos de Isabel. Estas fluctuaciones de consideración hacia César se reflejarán también en la literatura, en el Julio César o en el Enrique V de Shakespeare. No será el Bardo el único autor: Cornelia de Thomas Kyd, The Tragedy of Julius Caesar de William Alexander o The False One de John Fletcher y Philip Massinger son sólo algunas de las obras que se hacen abanderadas de los diversos significados que tendrá César en este período renacentista.
Julián Jiménez Heffernan, en el capítulo nueve (“El silencio de Julio César”) y continuando en época renacentista inglesa, llama la atención sobre un aspecto que en ocasiones pasa desapercibido para el estudioso de Julio César: la diferencia entre el César escritor y el César actor, entre qué se sabe del autor y qué sabe del hacedor. Para conocer sobre el autor, parece obvio que es necesario recurrir a lo que otros escritores recogieron sobre él y a sus propias obras, de modo que se pueda entresacar lo que sobre él mismo escribe. Sin embargo, en ambos casos el lector se encuentra con el mismo problema: es casi imposible configurar un retrato psicológico de César frente a ese retrato demoledor del ejecutante de gestas. Pero la paradoja es que este silencioso personaje se convierte en “árbitro (tratadista) y usuario (agonista) privilegiado de la retórica y la elocuencia (…) es perpetuado en el transcurso de la cultura como instructor primario de todo aquel que pretende hablar y escribir, y como modelo secreto o explícito (…) de todo aquel que pretende actuar” (p. 207). Shakespeare contribuye a esa búsqueda del yo cesariano por boca de otros personajes, pues, algo insólito, César desaparece prácticamente al inicio de su tragedia homónima. Así, en esa espectralidad que ronda toda la tragedia –y representada por ese demon del personaje-, César destaca como un ser inabarcable –como el mundo-, primero –frente al deuteragonismo de los otros personajes-, uno – inicio y fin en él mismo e irrepetible - y con mismidad. Y la unión de estos atributos lo convierten en un motor inalterable, que mueve todo pero al que nada mueve, ni las acciones ni –lo más importante en este caso- las palabras de los demás. Shakespeare insiste en la paradoja de esta determinación inalterable de César respecto a las palabras: no se deja seducir por los discursos ajenos pero los suyos son no sólo seductores sino también performativos: él dijo y se hizo. Pero de nuevo aquí vuelve a aflorar la paradoja: César, el inmutable, es mudable y seducido por palabras cuando hay un fin que él considera justo, aun cuando ese fin signifique romper el orden establecido.
El capítulo diez, “La figura de Julio César en las novelas de Henry Fielding”, continúa centrado en la literatura inglesa y en un autor como Henry Fielding, quien recurrió a la épica –y su interrelación con la novela- y a los personajes heroicos célebres de la Antigüedad y su heroísmo como medios para satirizar sobre los personajes y los valores burgueses de su época. María Valero Redondo, la autora del capítulo, revisa las novelas de Fielding en las que se menciona a César como un trasfondo épico al que imitar (Amelia, Joseph Andrews y Tom Jones) o como una parodia moderna de los largos linajes de estos héroes y de la ironía del concepto de ‘heroísmo’ (Jonathan Wild) –ensalzamiento de las batallas ganadoras frente a la pérdida de las libertades de los vencidos-. Así, la autora extrae de cada una de estas novelas lo referido al general romano y cómo Fielding lo traspasa a su mundo, aunque eso signifique domesticar la grandeza del personaje, de la situación y del mundo antiguo –en eso reside el arte de Fielding, en subvertir y reducir a una parodia irónica al héroe antiguo y su sistema de valores para, como expone Valero Redondo, demostrar que “la novela moderna es la épica de la burguesía” (p. 251).
Details
- Pages
- 314
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631923481
- ISBN (ePUB)
- 9783631923498
- ISBN (Hardcover)
- 9783631923474
- DOI
- 10.3726/b22109
- Language
- Spanish; Castilian
- Publication date
- 2025 (April)
- Keywords
- Julius Caesar Dictatorship Plutarch Caesarism Daimon Brecht
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 314 pp., 29 fig. b/w, 3 tables
- Product Safety
- Peter Lang Group AG