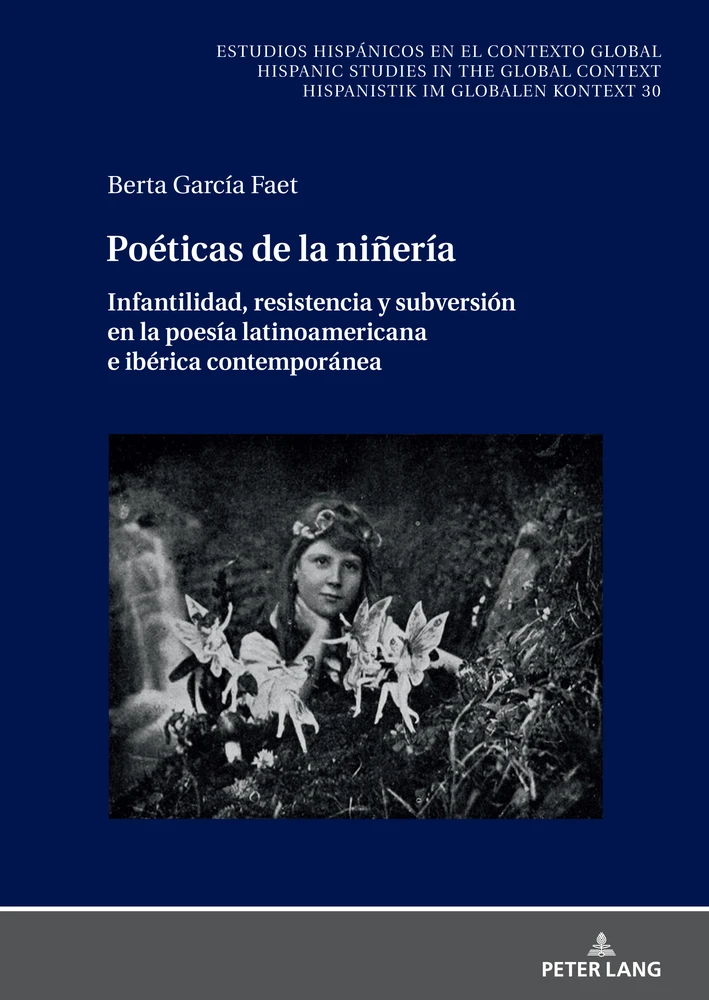Poéticas de la niñería
Infantilidad, resistencia y subversión en la poesía latinoamericana e ibérica contemporánea
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cubierta
- Título
- Copyright
- Sobre el autor/el editor
- Sobre el libro
- Esta edición en formato eBook puede ser citada
- ÍNDICE
- Introducción: la infantilidad como resistencia y subversión
- Capítulo 1: La adoración de Juan Andrés García Román: luces y sombras del deseo de infantilidad, en la encrucijada de la crisis del lenguaje y la sentimentalidad
- Capítulo 2: La “tabula rosa” de la poesía: Fernanda Laguna y compañía
- Capítulo 3: La poesía de Emma Villazón y Blanca Llum Vidal: familias utópicas, palabras de niñes
- Coda: “Niñas mortíferas” en la poesía latinoamericana y española hasta los noventa y dos mil
- Conclusiones: “Otros” misterios: a (re-)vueltas con la Otredad
- Bibliografía
- Agradecimientos y notas finales
Introducción: la infantilidad como resistencia y subversión
Le génie, c’est l’enfance retrouvée à volonté
CHARLES BAUDELAIRE
Le Peintre de la vie moderne (8)
Nosotros ignoramos que el pensamiento tiene arrabales
donde el filósofo es devorado por chinos y las orugas
y algunos niños idiotas han encontrado por las cocinas
pequeñas golondrinas con muletas
que sabían pronunciar la palabra amor
FEDERICO GARCÍA LORCA
“Panorama ciego de Nueva York” (444)
Desde los años noventa hasta la primera década de los dos mil, a ambos lados del Atlántico nos encontramos con numerosos libros de poesía con un llamativo aire de familia: La niña bonita (2000), antología de poesía argentina joven a cargo de Florencia Abbate; El collar de fideos (2001), de la también argentina Roberta Iannamico; o Bella durmiente (2004) y Zapatos de cristal (2008), de las españolas Miriam Reyes y Ana Isabel Conejo. Lo mismo sucede en la segunda década, y la tendencia sigue hasta hoy: La doncella negra (2010), de la mexicana Esther García; Cuentos tristes que esperan las chicas antes de salir a bailar (2010), de la peruana Ana Carolina Quiñones; Réquiem por Lolita (2014), antología de poesía española joven a cargo de Almudena Vega; Pan para la princesa (2012), de Elise Plain, española; Adiós y buenas tardes, Condesita Quitanieve (2015), de Diana Garza Islas, mexicana; Niños enamorados (2015) e Hijo (2017), de los españoles Mariano Peyrou y Raúl Quinto; La escuela, el castillo (2018), de Tamara Domenech, argentina; o Fantasmita eres pegamento (2021), de la española Leticia Ybarra. La lista es mucho más extensa, y lo que tienen en común estos títulos es que, a pesar de estar pensados para ser disfrutados por un público adulto (y formar parte de sus circuitos literarios), demuestran un vivo interés por lo infantil, y hasta se imbuyen de infantilidad. ¿Pero de dónde viene —y adónde va— toda esta flamante chiquillería?
Poéticas de la niñería dibuja un análisis transregional y translingüístico que da cuenta de esta escena, que llamo “niñificante”, y a la vez se fija en sus casos más radicales. Es por eso que combino una “mirada panorámica” con una “mirada de zoom”. La primera traza genealogías de similitudes y contrapuntos que conectan los noventa y la actualidad (y la heterogeneidad que habita este tiempo) con la poesía del siglo XX, abarcando distintos países (Argentina, Bolivia, España, México, Perú…) y lenguas (sobre todo castellano y catalán, con varios ejemplos gallegos).1 La segunda se aplica a cuatro autoras que son paradigmáticas y, al tiempo, singulares: el español Juan Andrés García Román (1979), la argentina Fernanda Laguna (1972), la boliviana Emma Villazón (1983–2015) y la catalana Blanca Llum Vidal (1986).2 Me enfoco en aquellos de sus libros que resultan más permeados por impulsos de niñez: La adoración (2011); Control o no control (2012) y La princesa de mis sueños (2018); Lumbre de ciervos (2013) y Temporarias y otros poemas (2016); y La cabra que hi havia (2009) [La cabra que había] y Punyetera flor (2014) [Puñetera flor], respectivamente.
Sus obras poéticas comparten con las de las demás poetas de esta corriente el estar atravesadas de “presencias” infantiles: personajes que son niños/as, a veces bebés y adolescentes. Estos suelen venir acompañados de sus universos estereotípicos, tales como personajes de cuento como princesas, hadas y otros seres mágicos, objetos como juguetes, muñecas y corazones, y temas de interés u ocupaciones como la escuela, el recreo y las mascotas. Algunas veces sus yoes líricos son ellos mismos niños/as de manera explícita; otras, no lo son, pero desean serlo. En cualquiera de los dos casos, sus voces privilegian de distintas maneras y en distintos grados modos de dicción, y también de pensamiento y sentimiento, que implícitamente las autoinfantilizan. Estos ecos de infantilidad son con frecuencia ecos de infantilidad femenina, como veremos; utilizo entonces, según sea el caso, el término “niñes” (o lo infantil), más inclusivo, cuando la marca de género no es relevante, o bien el de “niñas” (o lo infantil-femenino), cuando sí.3
Ahora bien, antes de entrar en el contenido de cómo se caracteriza y qué significa la infantilidad de estas poetas, cabe hacer una aclaración. Poéticas de la niñería parte de una obviedad: ambas categorías, “lo adulto” y “lo infantil”, son construidas, y son construidas por adultos, no por niñes. El significado etimológico de la palabra “infante” es bien elocuente: el infans es “el que no tiene voz”. Como exponen Elizabeth Goodenough, Mark A. Heberle y Naomi Sokoloff en Infant Tongues. The Voice of the Child in Literature (1994):
The problematic of child language and consciousness is radically signified by enfant, the French term for child, and its Latin cognate infans, “unspeaking”. The English derivative, “infant”, defines one who cannot speak and whose progressive attempts at articulation must be translated by adults into a world of discourse not yet fully inhabited by the child. (3)
Dejando aparte disciplinas que sí aspiran a producir conocimiento tales como la psicología, la sociología y la antropología, en el ámbito de la creación artística (e incluyo aquí la especulación filosófica) lo que está en juego es una recreación. Propongo algo más: la voz del niñe no es sólo la que nosotros le “damos”: es la que nos damos. Es una proyección: en las distintas artes, y desde luego en la literatura y la poesía, cuando los adultos hablamos con y como niñes, ellos son como nosotros precisamos que sean; y digo “precisamos” activando las dos acepciones de este vocablo: los determinamos tal y como los necesitamos. Por eso al famoso verso del poeta romántico inglés William Wordsworth que dice “The Child is Father to the Man” (del poema “My Heart Leaps Up”, citado en Infant Tongues 5), deberíamos darle otra vuelta. Para Wordsworth, los niñes (que fuimos) son tan determinantes para los adultos (que somos) que pareciera que son ellos los que nos engendran a nosotros, haciéndonos de padres, cuando por edad debiéramos ser los mayores quienes los produjéramos a ellos como hijos. Pero es que —mise en abyme, twist del twist, rizo del rizo— somos los adultos quienes engendramos, mezclando (digámoslo con Luis Cernuda)4 la realidad recordada y el deseo, no sólo a los niñes que fuimos, sino a “lo niñe” como idea. Gustamos de olvidar (digámoslo con Friedrich Nietzsche)5 por conveniencia que es desde la adultez que imaginamos que es desde la niñez que se crea la adultez. La imaginamos además de una manera muy concreta: como una otredad que nos es, sin embargo, cercana, útil: nos sirve como espejo de virtudes o de defectos. Y es que, como explica Fernando Cabo Aseguinolaza en Infancia y modernidad Literaria: entre la narración y la metáfora (1996), cuando en el mundo occidental los niñes comenzaron a ser considerados subjetividades con características propias y no meras versiones “a medio hacer” de los adultos, especialmente a partir del siglo XVII, la noción de lo infantil comenzó a ser productiva para el autoconcepto de los adultos. Pasamos a pensarnos a nosotros mismos en relación con ese otro sujeto designado justamente como “el diferente”; “el diferente”, no obstante, con el cual nos comparamos constantemente (7).6
Este gesto, el de autodescribirnos según la distinción respecto a un sujeto al que desde el comienzo le presuponemos (y tratamos como a) “un desigual”, ha sido históricamente muy influyente en Occidente. Y es que los adultos, igual que con la figura del “bárbaro” o de la “mujer” (cuando los adultos han sido, en particular, varones), hemos/han recurrido a menudo a una subjetividad teóricamente “ajena” —formada ad hoc con elementos más o menos creíbles y con elementos más artificiales— para autorretratarnos. Ya fuera para bien o para mal: unas veces la figura del niñe —y la del adulto aniñado— ha sido conceptuada como un “otro” peor (a través de los siglos, lo más habitual); otras como mejor. Este segundo caso es el de las poéticas “niñificantes”. Estas escrituras se resisten a que la categoría de lo infantil adquiera el valor de “lo inferior”, resignificándolo como “lo superior”. No sólo eso: como veremos, dan un paso más allá, problematizando hasta su raíz estas categorías, subvirtiendo su lógica dicotómica.
Siguiendo esta pista, tres grandes preguntas guían este ensayo: ¿qué caracterización tiene en las escrituras “niñificantes” lo infantil, y en específico en los cuatro casos principales que me ocupan? La segunda: ¿qué significado? Es decir, ¿qué ansiedades y anhelos cifran estas autoras en la infantilidad? ¿En qué sentido la infantilidad es conceptuada, al menos en un principio, como superior? Y por último: ¿cómo lidian con el hecho de saber que dicho significado se lo han otorgado ellas mismas? ¿Demuestran hiperconciencia respecto al carácter autoproyectivo, inevitablemente adulto, de sus querencias por lo infantil? ¿Cómo abordan el peligro de usar (aunque sea literariamente) a los niñes —no a ellos en sí, sino a su identidad, (re)construida ad libitum— para fines que no tienen nada que ver con los propios niñes, sino con los adultos y sus angustias, sus deseos?
La primera pregunta es la más sencilla de abordar: se trata de sonsacarles a estas escrituras una autodescripción por inducción, mediante la observación de cómo se pintan las voces poéticas a sí mismas, qué ven, cómo ven. Así pues, empecemos por decir que lo infantil, en este paisaje “niñificante” y con más intensidad en estas cuatro poetas, se identifica con sus “presencias” más obvias (personajes) y en especial con una performance de sus yoes líricos,7 que adoptan las maneras de decir, así como de razonar y vivenciar, más que típicas de los niñes, típicas de los niñes tal y como solemos figurárnoslos.
Con modos de “dicción” autoinfantilizada me refiero a un lenguaje que trata de ser mimético o evocador de cómo se expresan los niñes “en la vida real”. Se supone que el argot infantil tiene un tono ingenuo y está como “en proceso de formación”, por lo cual resulta gramatical y léxicamente poco complejo. Se entiende asimismo que los niñes gustan de usar diminutivos y de demorarse en juegos de palabras y ritmos y rimas cancioneriles.8 Si García Román, Villazón y Vidal autoinfantilizan su lenguaje más bien poco y con matices, pues toda vez que hacen juguetonas suspensiones de sentido su lengua no deja de resultar intelectualizante y de registro elevado, “adulto”, Laguna lleva hasta el extremo esta tendencia, haciendo rozarse lo infantil con lo infantiloide y “tonto”.
Con modos de “pensamiento” y “sentimiento” autoaniñados me refiero a que sus obras ponen en marcha un tipo de ser y estar, una sensibilidad, que cabe leer desde las categorías de la fantasía y la sentimentalidad. Esta clase de pensar y sentir —o mejor “pensar-sentir”, indistinguibles— no encaja en los moldes epistemológico-vivenciales del racionalismo occidental, puesto que no se somete a las rígidas fronteras entre lo (teóricamente) real e irreal, verdadero y ficticio, objetivo y subjetivo, lógico e ilógico, ni tampoco se atasca en la represión emocional.9 Por el contrario, demuestra una imaginación libérrima y desacomplejada, impregnada siempre de la energía traviesa del juego. Si en unos casos su pensamiento fantástico y sentimental, profundamente lúdico, así como el rechazo del imperio de la Razón que este implica, se da porque las voces poéticas se deleitan en mundos fantásticos stricto sensu (propios del subgénero literario del mismo nombre); en Vidal y Villazón se da por el costado de lo onírico y lo improductivo. Lo emocional tiene que ver en los cuatro casos con que los yoes líricos expresan sus sentimientos con soltura, sin embozo, y suelen ser de amor, amistad, familia, comunidad, deseo de hacer el bien; a veces incluso desde lo kitsch y lo cursi, como en García Román y Laguna. Este mix de fantasía y sentimentalidad se concreta en estilos que, aunque no son idénticos en absoluto, sí comparten propensiones surrealistas, irracionalistas, con fuerte presencia de los campos semánticos de las emociones y los apegos; en todo caso, alejadas de todo realismo y recato.10
La segunda y tercera pregunta que recorren Poéticas de la niñería son más espinosas, y merecen un tratamiento más pormenorizado. También comparativo: una puesta en relación con otras disciplinas de la creación tales como la narrativa, otros tipos de poesía y la filosofía, pues sólo en contrapunto con los otros tratamientos que ha recibido lo infantil pueden apreciarse las peculiaridades de las poéticas “niñificantes”.
Por un lado, es importante destacar que las voces de estas escrituras no hacen únicamente una performance de infantilidad: esa que, al nivel de la sensibilidad y del lenguaje, resuena —en el lugar común— con lo infantil: una tendencia al fantaseo y a lo sentimental y un habla “menor”. Además la tematizan: son textos bien autoconscientes y metapoéticos, que hacen declaraciones sobre qué sentido tiene para ellos lo infantil, en particular la mentalidad fantástica y sentimental. Coinciden en otorgarle un significado que es de cariz político y ético, esto es, que se preocupa por la pregunta de “cómo vivir juntos”, “cómo llevar una vida buena”, tanto como sociedad o comunidad como en las relaciones interpersonales, de tú a tú.11 En estos poemas la sensibilidad fantasiosa y emocional inspira a la utopía y es concebida como superior a la mentalidad de los adultos. Sus “personas poéticas” ponen en práctica y a la vez conceptualizan la infantilidad en directo y paralelístico contraste con la adultez, que ecualizan con la racionalidad. Va tácito (a veces explícito) un potente juicio valorativo: lo adulto (la Razón) es el horror, lo niñe nos salva.
Details
- Pages
- 286
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631925515
- ISBN (ePUB)
- 9783631925522
- ISBN (Hardcover)
- 9783631925539
- DOI
- 10.3726/b22248
- Language
- Spanish; Castilian
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- Infantilidad Feminidad Fantasía Teoría lírica Sentimentalidad Anti-poesía
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 286 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG