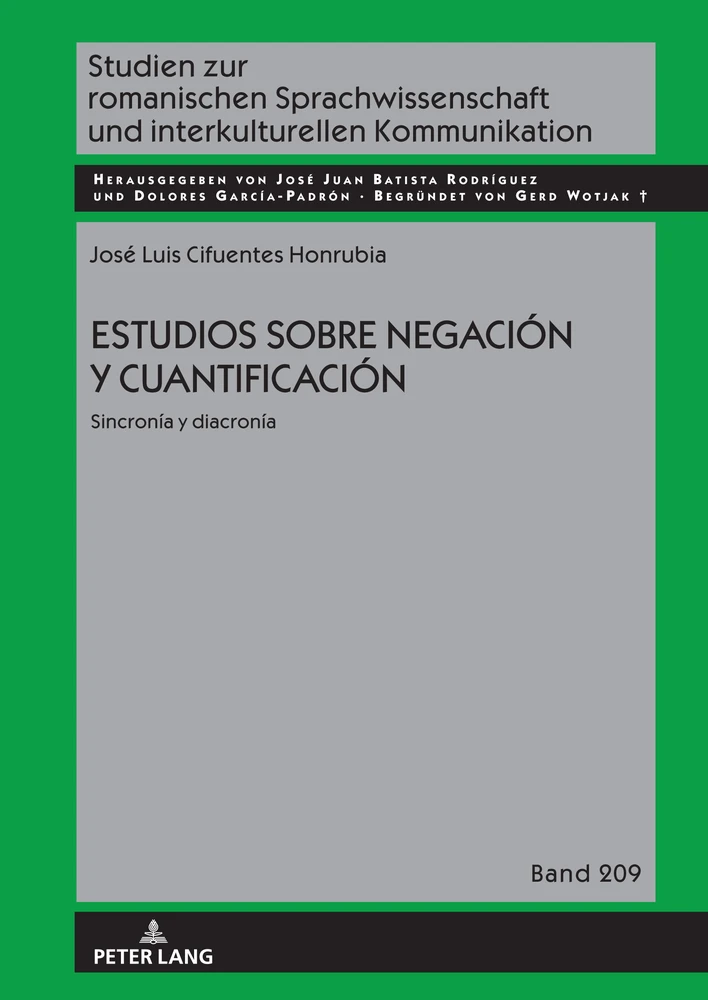Estudios sobre negación y cuantificación
Sincronía y diacronía
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cubierta
- Título
- Copyright
- Sobre el autor/el editor
- Sobre el libro
- Esta edición en formato eBook puede ser citada
- Índice
- I. Introducción
- Presentación
- La cuantificación
- La negación
- Construccionalización, gramaticalización y subjetivación
- II. Por un tubo
- Introducción
- Análisis de datos y características funcionales
- Orígenes
- Conclusiones
- III. Perdido detrás de adjetivo
- Introducción
- Perdido como modificador de un adjetivo
- Perdido: de adjetivo a intensificador
- Perdido y el significado de cantidad
- La construcción adjetivo + perdido
- Evolución y cambio de significado
- Conclusiones
- IV. No + oración + ni nada
- Introducción
- Exclamativas retóricas
- Negación expletiva
- Exclamativas negativas
- Negación e interpretación irónica
- Exclamación y miratividad
- Características funcionales
- Orígenes
- No ni ná
- Conclusiones
- V. Minimizadores con verbos de estima o valoración
- Introducción
- Los minimizadores y el ciclo de Jespersen
- Minimizadores con verbos de estima o valoración
- Minimizadores y negación preverbal
- Tipos de minimizadores con verbos de estima y valoración
- Conclusiones
- VI. Minimizadores vulgares y respuestas fragmentarias negativas
- Introducción
- Uso y función de los minimizadores vulgares
- Minimizadores con ni
- Negación y anteposición verbal
- Negación preverbal y términos vulgares no minimizadores
- Respuestas fragmentarias
- Respuestas fragmentarias negativas
- Respuestas fragmentarias y elipsis
- Respuesta fragmentaria negativa con sintagma
- Conclusiones
- VII. Un huevo: mucho y nada a la vez
- Introducción
- Un huevo como sustantivo cuantificador
- Cambio de significado
- Un huevo como minimizador
- Conclusiones
- VIII. Cojones: sobre la elocuencia de lo vulgar
- Introducción
- Usos interjectivos
- Sustantivos enfáticos
- Minimizadores y palabras negativas
- Respuestas fragmentarias negativas
- Modificador de grado
- Conclusiones
- IX. Rechazo y negación: mierda
- Introducción
- Sustantivos enfáticos
- Uso minimizador
- Minimizadores con ni
- Minimizadores en posición preverbal y respuestas fragmentarias
- Complemento del nombre
- Usos interjectivos
- Conclusiones
- X. Maximizadores y construcciones con en x vida
- Introducción
- Análisis de datos y características funcionales
- Orígenes de la construcción
- Evolución histórica
- Conclusiones
- XI. Maximizadores y construcciones locales y temporales con todo/a
- Introducción
- Análisis de datos y características funcionales
- Acomodación
- Orígenes
- Conclusiones
- XII. En absoluto como maximizador
- Introducción
- Análisis de datos y características funcionales
- Características formales
- Alternancia negativa y anteposición
- Respuesta fragmentaria negativa y valores discursivos
- Conclusiones previas
- Orígenes
- Conclusiones
- XIII. Maximizadores y construcciones preposición + sustantivo + alguno/a
- Introducción
- Análisis de datos y características funcionales
- Características formales
- Orígenes de la construcción
- Conclusiones
- XIV. Ca, quia, qué va y qué haber de/ir a + infinitivo
- Introducción
- Análisis de datos
- Ca y quia
- Qué haber de + infinitivo
- Qué va
- Qué ir a + infinitivo
- Orígenes
- Ca, quia y qué haber de + infinitivo
- Qué va y qué ir a + infinitivo
- Conclusiones
- XV. A modo de epílogo
- Referencias bibliográficas
I. Introducción
1. Presentación
Este trabajo no trata exactamente sobre negación y cuantificación, sino de algunos elementos que expresan negación o cuantificación. Es decir, no es tanto un estudio teórico y globalizador sobre negación y cuantificación como un análisis de algunos elementos que expresan, en español, negación y cuantificación. Evidentemente no se puede describir sin teoría ni metodología, pero vamos a procurar reducirla, especialmente en esta introducción, para pasar directamente al análisis.
Esa diversidad de elementos analizados quiere explicar el término estudios en el título, pues son 13 análisis de elementos diferentes los que se tratan. No obstante, a pesar de la diversidad, creo que tienen una unidad, no ya por referir planteamientos sobre negación y cuantificación, sino porque están interconectados de muy diversas maneras. Por ejemplo, las construcciones con vida y las construcciones locales y temporales con todo/a están íntimamente vinculadas en el funcionamiento y en su desarrollo. De igual forma, estos dos estudios guardan una estrechísima relación con los análisis de en absoluto y preposición + sustantivo + alguno, fundamentalmente a través de la consideración del ciclo de Jespersen y su tratamiento como maximizadores, y es precisamente la consideración del ciclo de Jespersen lo que permite unir estos estudios con el análisis de las construcciones con minimizadores, y los minimizadores con los maximizadores. Las construcciones con minimizadores son tratadas en dos capítulos, el segundo centrado en los minimizadores vulgares, de ahí que el análisis de lo vulgar y malsonante permita una expansión pormenorizada en tres capítulos sobre un huevo, cojones y mierda. Los minimizadores implican considerar tanto la negación como la cuantificación, por lo que constituyen también el punto de unión con el análisis de construcciones cuantificadoras coloquiales como por un tubo o perdido detrás de adjetivo, al igual que con la construcción exclamativa ponderativa no + oración + ni nada. El posible carácter mirativo de esta última construcción posibilita la relación con las construcciones negativas ca, quia y qué va, así como con las perífrasis que las originan. Así pues, es cierto que son diversos los análisis y capítulos, pero me gustaría creer que hay unidad y coherencia entre ellos.
Asimismo, nuestro análisis se ha centrado mucho en elementos calificados de coloquiales o malsonantes, si bien hemos incluido también algunos ejemplos que no están marcados al respecto. La vertiente sociolingüística no la vamos a tratar, y, de hecho, si los calificamos de ese modo es, simplemente, porque así es como son descritos en los textos de la RAE y ASALE. No obstante, ha sido bastante habitual utilizar la denominación de vulgares para referirme a múltiples elementos calificados como malsonantes por la RAE. No he pretendido hacer ningún tipo de diferenciación entre ambas denominaciones, sino que las uso indistintamente sin entrar en valoración alguna. Por otro lado, me parece curioso el hecho de que, antiguamente, fuera habitual que las clases sociales se caracterizaran e identificaran por su forma de hablar, en el sentido de que las clases más populares y bajas se representaran con un modo de hablar vulgar, reflejado en distintos elementos léxicos, sintácticos, morfológicos, fónicos y discursivos. Así, al menos, lo ha recogido la literatura. Es también verdad que lo vulgar o malsonante, derivado del tabú, va cambiando con el tiempo y las épocas. Es lo que se conoce como la magia de las palabras, no ya porque vayan cambiando socialmente los elementos considerados tabú o despreciables, sino porque los eufemismos suelen impregnarse, mágicamente, de la realidad designada y es muy común que acaben convirtiéndose en nuevos términos tabú, por malsonantes (bolas, pelotas, retrete, etc.). En ese contexto, es claro que elementos como cojones, mierda, hostia, etc., y sus distintas variaciones, son términos malsonantes en el primer cuarto del siglo XXI. Ahora bien, el uso de términos vulgares o malsonantes ya no caracteriza exactamente a clases sociales –en España-, pues su uso se ha extendido con gran éxito por todo tipo de estados sociales, y parece asociado fundamentalmente a dos aspectos: la familiaridad entre los interlocutores y el estado emocional incontrolado del hablante, todo ello más propiciado en la lengua oral. Siendo esto así, como creo, hoy en día no es extraño escuchar expresiones vulgares o malsonantes en cualquier tipo de persona, independientemente de su condición social, siempre y cuando pueda establecerse un cierto ámbito de espontaneidad o familiaridad en la conversación. Por ejemplo, sería interesante comparar testimonios conversacionales (radiofónicos o televisivos) del siglo XX y del siglo XXI, pues estoy seguro de que en ciertos ámbitos sería posible encontrar términos malsonantes en el siglo XXI, más difíciles de acreditar cuanto más nos retrotrajéramos en el siglo XX. A modo de anécdota, simplemente, quería señalar que en los últimos días (y sin prestar apenas tiempo ni atención) he escuchado en conversaciones televisivas y radiofónicas términos como de puta madre o los cojones. La familiaridad en el uso de estos términos en el siglo XXI no me parece que sea idéntica en épocas anteriores, aunque siempre puedo estar equivocado.
La última parte del título, sincronía y diacronía, sintetiza un aspecto fundamental de los distintos estudios llevados a cabo: la necesidad, siempre, de hacer un recorrido histórico. Creemos firmemente en la necesaria complementariedad de los planteamientos sincrónicos y diacrónicos, en línea con la propuesta de Traugott (2022: 34) de que el cambio es el resultado de cambios en esquemas de uso, no de cambios de parámetros en gramática universal. Además, el cambio no es mera innovación, pues requiere convencionalización. De ahí que, de los mecanismos básicos del cambio (reanálisis o neoanálisis, analogía y préstamo), hayan sido los dos primeros los que hayamos utilizado profusamente en los diversos estudios llevados a cabo.
Un aspecto que también quería destacar en esta presentación, es la importancia del análisis basado en corpus. Es obvio que todo corpus es incompleto, pero es obvio también, al menos para mí, que uno de los cambios fundamentales de la lingüística de finales del siglo XX y comienzos del XXI consiste en la necesidad imperiosa de basar los análisis en corpus, a pesar de lo limitado que puedan ser los mismos. Creo que la intuición del hablante-oyente ideal ha quedado relegada a algo anecdótico, aunque nunca descartable. En nuestro caso hemos optado por los corpus de la RAE. Es cierto que la datación de algunos ejemplos históricos es discutible, y es cierto también que en los ejemplos actuales hubieran venido muy bien más tipos de fuentes, especialmente para términos coloquiales y malsonantes, pero, sin duda, la labor lingüística que posibilitan estas herramientas disponibles de la RAE me parece extraordinaria. No obstante, en alguna ocasión hemos utilizado nuestra propia intuición, consultas abiertas de la red, y, en el primer estudio, una encuesta a 211 hablantes jóvenes sobre la aceptabilidad de algunos ejemplos. Por otro lado, con la recopilación de ejemplos hecha solo pretendíamos eso, tener ejemplos suficientes para que el análisis de los mismos aportara datos fiables, y creo que lo hemos conseguido. Es cierto que hay una cierta variación en el análisis de corpus a lo largo de los distintos capítulos, pues han sido trabajados durante los últimos seis años y eso ha tenido como consecuencia que utlizáramos, por ejemplo, versiones diferentes del CORPES, desde la versión 0,91 hasta la versión 1,1. La tentación de completar todos los trabajos con la última versión existente del CORPES no ha triunfado, afortunadamente para mí, pero pido disculpas por ello al lector. En cualquier caso, creo que lo importante son las tendencias que los análisis cuantitativos imponen, pues cualquier corpus es siempre una selección de ejemplos, no más. De igual forma, la mayoría de los análisis históricos están basados en el CDH, pero en algún caso hay análisis a partir de CORDE y CREA.
Por último, quería comentar que más de la mitad de los estudios tienen una versión previa publicada, como se puede comprobar en la bibliografía final, pero no me he limitado a reproducir dichos estudios, sino que he procurado adaptarlos a la coherencia de un libro unitario, lo que ha obligado fundamentalmente a eliminar y alterar planteamientos teóricos, vincular muchas de las interconexiones entre los mismos, añadir más ejemplos, y unir algunos trabajos en nuevas y diferentes versiones.
2. La cuantificación
Cuantificar es, evidentemente, expresar una cantidad. Las expresiones cuantificativas contienen algún elemento gramatical que indica una medida, bien sea numéricamente (tres, cuatro, etc.) o con otra forma de estimación (mucho, bastante, etc.), es decir, establecen una relación entre dos conjuntos, distinguiéndose entre el operador (el cuantificador que expresa el cómputo, medición o evaluación) y el restrictor, el elemento que introduce la noción cuantificada y el dominio que corresponde al cuantificador (RAE y ASALE 2009: § 19.1a-c).
Establecer una clasificación de los cuantificadores exige tener en cuenta diversos criterios (Sánchez López 1999a: 1029). Además, debemos considerar también que los cuantificadores no son una categoría cerrada (Martí i Girbau 2010: 230), y ello independientemente del valor infinito de los numerales.
Según el criterio de las nociones cuantificadas, los cuantificadores pueden dividirse en tres grupos, según afecten a individuos, materias o sustancias, y grados en los que se mide una propiedad o tiene lugar un estado de cosas. Cuando afectan a individuos, es decir, a entidades individuales o discretas, inciden sobre sustantivos contables (cinco libros). La noción cuantificada puede ser una materia o una sustancia y otras expresiones no contables, aunque aparezcan en plural, (mucha arena). Por último, los cuantificadores pueden expresar los diversos grados en los que se predica una propiedad o tiene lugar un proceso (me gusta mucho) (RAE y ASALE 2009: § 19.2a-f).
Un segundo criterio a utilizar depende de que la cantidad denotada sea explícita o implícita: los cuantificadores propios expresan explícitamente una cantidad (muchos, tres, etc.), frente a los cuantificadores focales o presuposicionales, que no denotan cantidad pero implican una lectura cuantificada de los elementos afectados (también, sólo, etc.) (Sánchez López 1999a: 1029).
Los cuantificadores propios pueden a su vez subdividirse en varias subclases según el tipo de cantidad que denoten. Así, la RAE distingue entre cuantificadores fuertes, universales o definidos, y cuantificadores débiles o indefinidos, según abarquen la totalidad de los elementos que componen algún conjunto (todos) o señalen una parte de algún conjunto (muchos). Los cuantificadores indefinidos se puede dividir a su vez en varias subclases (RAE y ASALE 2009: § 19.3e-g): (a) Los existenciales (alguno, nadie), que expresan la existencia o inexistencia de aquello que se habla, normalmente en relación con otros elementos de su misma naturaleza. (b) Los numerales cardinales (dos, tres), que expresan cómputos según la serie de los números naturales1. (c) Los evaluativos (mucho, bastante) introducen una medida imprecisa entre la unidad y la totalidad, y ello en función de alguna norma. (d) Los comparativos (menos, tantas) establecen mediciones o estimaciones en función de las que corresponden a otros individuos o a otros procesos. (e) Los cuantificadores de indistinción o elección libre (cualquiera), que se refieren a una entidad elegida arbitrariamente entre otras. Evidentemente hay otras formas de clasificar los cuantificadores según este criterio2.
Otro criterio delimitador de los cuantificadores es la facultad de poder determinar la interpretación cuantitativa de otra unidad de la oración a la que no modifican directamente, pero con la que mantienen una determinada relación estructural. Así, se distingue entre cuantificadores intrínsecos, que obligatoriamente tienen interpretación cuantitativa al extender su ámbito más allá del elemento al que cuantifican (cada estudiante cumplimentó su examen), y cuantificadores no intrínsecos, que presentan una ambigüedad entre la lectura cuantitativa y la referencial, es decir, pueden ejercer de modo opcional la facultad de extender su interpretación cuantitativa a otros elementos (muchos políticos creen que les persiguen) (Sánchez López 1999a: 1031–1033).
Según el criterio categorial, suele diferenciarse entre (a) cuantificadores que no admiten ningún tipo de rección, es decir, constituyen SSNN (algo, alguien, nada, nadie), y pueden admitir los complementos propios de los nombres, como adjetivos, SSPP y oraciones de relativo restrictivas; (b) cuantificadores que van acompañados de SSNN (cada, ambos, etc.); (c) cuantificadores que pueden cuantificar adjetivos y sintagmas preposicionales con distinto valor y significado (algo, muy, etc.); (d) los cuantificadores focales pueden cuantificar cualquier categoría, incluida la oración (Sánchez López 1999a: 1034–1035). Así pues, los cuantificadores son transversales (RAE y ASALE 2009: § 19.2h), pues pueden funcionar como pronombres, adjetivos (determinativos) y adverbios, con el añadido de que un mismo elemento puede funcionar en diversas clases.
Morfológicamente, parece esperable que los cuantificadores no sean homogéneos. Así, algunos poseen flexión de género y número y admiten usos neutros (todo), otros presentan número pero no género (cualquiera), otros poseen género pero no número (ambos), y el plural de otros puede ser ‘peculiar’ (cualesquiera). Otros cuantificadores ofrecen una forma única, sin variantes formales (cada, menos, etc.), pero su comportamiento morfológico es diverso, pues pueden acompañar a sustantivos masculinos o femeninos en singular (cada, más, menos), pueden incidir sobre plurales sin reflejar la concordancia (más, menos). Los neutros algo y nada tienen género inherente y concordancia en masculino singular. Alguien y nadie parecen preferir la concordancia en masculino, pero también se documentan las combinaciones con femenino. Los cuantificadores adverbiales son invariables. Por último, hay que señalar también que hay cuantificadores con variantes apocopadas ante adjetivos, adverbios o sustantivos (algún, muy), y otros sin variantes apocopadas (bastante, demasiado) (RAE y ASALE 2009: § 19.4–5).
Para el presente trabajo, lo más interesante es que hay un conjunto grande, y abierto, de construcciones que pueden funcionar como los cuantificadores, es decir, expresando una cantidad. Se trata principalmente de sustantivos, adjetivos y adverbios que funcionan como cuantificadores dentro de ciertos contextos estructurales, es decir, en determinadas construcciones. De ahí que en numerosas ocasiones hayan sido relegados al ámbito de la fraseología. El valor de todas estas construcciones asimilables a los cuantificadores será evaluativo, es decir, una medida imprecisa según alguna norma. Y, en su conjunto, todas las construcciones será ejemplo de construccionalización, gramaticalización y subjetivación.
Ciertos adjetivos se asimilan parcialmente a los cuantificadores en algunos de sus usos (con total nitidez, el menor interés). Un grupo numeroso de adverbios y locuciones adverbiales de frecuencia suelen asimilarse a los cuantificadores débiles (a menudo, a veces, continuamente, en ciertas circunstancias, de vez en cuando, en ocasiones, esporádicamente, hasta la saciedad, reiteradamente, repetidamente, una y otra vez, etc.). Son muy numerosas también las locuciones adverbiales y nominales de naturaleza cuantificativa (una eternidad, en un santiamén, Dios y ayuda, etc.), muchas de ellas restringidas sintácticamente a la pauta preposición + sustantivo: a cántaros, a destajo, de narices, etc3. (RAE y ASALE 2009: § 19.2p).
Particularmente interesante nos resulta establecer el origen del carácter cuantificativo de muchos de estos elementos, pues si bien en la mayoría de los casos hay una vinculación con cantidad (a montones, a miles), en otras ocasiones el concepto cuantificativo vendrá dado metafóricamente (incluimos también la metonimia) de forma fácilmente reconocible en la actualidad (a mares, por cuanto en el mar hay abundancia de agua), o de forma mucho más complicada (a mogollón4).
La RAE y ASALE (2009: § 15.2a) hablan de sustantivos cuantificativos para referirse a sustantivos inherentemente relacionales (montón, kilo) que cuantifican un grupo nominal sin determinante en construcciones pseudopartitivas. Se caracterizarían porque expresan medidas. Y distinguen tres clases: acotadores o parceladores, de medida, y de grupo. Los sustantivos acotadores proporcionan la medida de una materia o una sustancia, pero también la medida de ciertas nociones abstractas que se expresan con nombres no contables (una brizna de hierba)5. Los sustantivos de medida representan medidas establecidas en función de algún cómputo normalizado según las propiedades físicas de la magnitud que se evalúa, pudiendo ser su complemento un nombre no contable o un nombre contable en plural (un kilo de papas). Los sustantivos de grupo expresan formas de presentar conjuntos (un montón de regalos). Es importante reseñar que especialmente los sustantivos cuantificativos de medida y los sustantivos cuantificativos de grupo pueden ampliar metafórica o metonímicamente sus usos. Así, es posible hablar de una pila de años, en la que el recipiente o contenedor se usa metafóricamente para una magnitud diferente de la que puede contener; al igual que un bosque de brazos, para referirnos a un grupo indeterminado de brazos, a partir de la metáfora visual de elementos enhiestos dispuestos verticalmente. En definitiva se trata de procesos variables y graduales de gramaticalización (RAE y ASALE 2009: § 12.6r; Trousdale 14: 565–566). Este tipo de sustantivos cuantificativos tienen que ajustarse a la construcción expresión cuantificativa + de + grupo nominal no definido, es decir, sin determinantes ni cuantificadores. Constituyen un amplio grupo los que se usan con determinantes indefinidos (una barbaridad de papeles), aunque también pueden aparecer sin determinante (infinidad de veces) o con artículo definido (la tira de niños). Se suelen denominar pseudopartitivas este tipo de construcciones porque no se hace referencia a conjunto alguno de seres contextualmente delimitado, a diferencia de lo que sucede en las partitivas (una docena de estos huevos) (RAE y ASALE 2009: § 20.2), es decir, la cabeza de la construcción no denota una parte de la coda, sino su constitución.
Se han propuesto otras clasificaciones6. Todas ellas criticadas por San Julián (2016a, 2016b: 85 y ss.), quien diferencia entre cuantificadores propios y cuantificadores eventuales. Según San Julián (2016b: 383), entre los sustantivos cuantificativos se encuentran algunos, los eventuales, que no son propiamente cuantificadores, a pesar de que adquieren contextualmente este sentido con relativa frecuencia. Debido al punto de vista metodológico diferente, no compartimos la clasificación de San Julián, ahora bien, nos interesa mucho su propuesta por cuanto señala que los cuantificadores eventuales o contextuales configuran un paradigma abierto, en continua transformación, en sintonía con los planteamientos de construccionalización. Es decir, se trata de poner de relieve cómo determinados sustantivos, en un tipo concreto de construcciones, funcionan como cuantificadores. Algo también señalado por la RAE y ASALE (2009: § 12.5i) al comentar que unos nombres cuantificativos funcionan como tales en todos sus usos, mientras otros solo lo hacen en alguna de sus acepciones, lo que lleva a Verveckken (2015: 4) a entender también los nombres cuantificadores como una categoría abierta a cualquier clase de nombre con potencial cuantificador. O, en palabras de Bosque (2007: 190), que la oposición entre paradigmas abiertos y cerrados es gradual. Así, parece mucho más abierta (al menos en el número) la categoría de sustantivos cuantificadores que la de construcciones adverbiales o adjetivales cuantificativas.
3. La negación
Parece una propiedad universal de las lenguas naturales la posibilidad de expresar negación, pues cualquier lengua tiene algún rasgo a su disposición para revertir el valor de verdad del contenido proposicional de una oración. Ahora bien, la manera de expresar esta negación puede ser muy diferente, no sólo por la forma de los elementos negativos, sino también por la posición de los mismos, y por su número. Dentro de sus muchas manifestaciones, la negación se considera un operador sintáctico en un sentido similar al de los cuantificadores (RAE y ASALE 2009: § 48.1b), pues condiciona o suspende la referencia de otras unidades que se hallan en su ámbito de influencia, al expresar la falsedad de los estados de cosas, la inexistencia de las acciones, los procesos o las propiedades de que se habla. Ya hemos señalado que hay un grupo de cuantificadores débiles o indefinidos que pueden clasificarse en existenciales, numerales cardinales, evaluativos, comparativos y de indistinción o elección libre. Los cuantificadores existenciales se agrupan en dos series: los positivos (alguien, algo, alguno) y los negativos (nadie, nada, ninguno) (RAE y ASALE 2009: § 20.3b). A pesar de que los cuantificadores existenciales negativos se suelen incluir en el grupo de los cuantificadores existenciales, es motivo de debate si las palabras negativas son en realidad cuantificadores existenciales, situados en el ámbito de la negación, o han de interpretarse más bien como cuantificadores universales restringidos a las oraciones negativas (RAE y ASALE 2009: § 48.1j; Sánchez 1999b, 2570).
Se denominan términos de polaridad negativa a aquellos elementos que ocupan posiciones sintácticas de argumento o adjunto en el grupo verbal en presencia de un inductor negativo preverbal, es decir, solo pueden aparecer en entornos negativos (RAE y ASALE 2009: § 48.7a; Sánchez 1999b, 2591). Sánchez los divide en tres clases según los motivos que desencadenan su naturaleza polar (Sánchez 1999b, 2591): aquellos en que la polaridad va acompañada de concordancia negativa: se trata de la palabras negativas nada, nadie, ninguno, nunca y jamás en posición posverbal. Unidades léxicas que han adquirido polaridad negativa como consecuencia de su uso de refuerzo de la negación. En este grupo se incluyen por un lado minimizadores, es decir, superlativos cuantificativos y construcciones con más… que, modismos de polaridad negativa y grupos nominales introducidos por el indefinido uno, y, por otro lado, grupos nominales indefinidos interpretados como cuantificadores dentro del ámbito de la negación. Unidades léxicas cuya polaridad negativa está relacionada con la naturaleza aspectual del predicado: hasta, todavía y ya. No obstante, formalmente se suelen dividir en dos grupos (Sánchez 1999b, 2564):
- a) Aquellos que no manifiestan concordancia negativa, es decir, que necesitan siempre de una marca de negación preverbal.
- b) Todos aquellos elementos capaces de expresar negación por sí mismos cuando preceden al verbo. Son los denominados palabras negativas, es decir, todos aquellos capaces de convertir en negativa una oración con su sola presencia ante el verbo: cuando las palabras negativas ocupan la posición preverbal, no aparece el inductor negativo ante el verbo porque tienen incorporado su significado (no quiero nada vs. nada quiero).
Desde Giannakidou (1998: 186) se suele distinguir entre lenguas de concordancia estricta y lenguas de concordancia no estricta. En las lenguas de concordancia negativa estricta, la marca de negación oracional está obligatoriamente presente en todas las oraciones que contienen una palabra negativa. Por el contrario, en las lenguas de concordancia negativa no estricta (español, italiano o portugués, por ejemplo), las palabras negativas postverbales requieren la presencia de un elemento preverbal de negación oracional, pero cuando la palabra negativa se encuentra en posición preverbal, no se usa inductor negativo para la expresión de una lectura negativa simple. Otros términos usados para la concordancia negativa han sido atracción doble, incorporación de la negación o atracción negativa (Giannakidou y Zeijlstra 2017), pero la RAE-ASALE parecen preferir alternancia negativa (2009: § 48.3a). En nuestro trabajo vamos a analizar distintos términos de polaridad negativa, y analizaremos las circunstancias de su alternancia negativa cuando sea posible, así, las construcciones con minimizadores, las construcciones con vida, las construcciones locales y temporales con todo, en absoluto, y la construcción preposición + sustantivo + alguno. Comprobaremos en qué medida parecen responder adecuadamente a la alternancia negativa, por cuanto pueden aparecer en posición postverbal acompañadas de un inductor negativo (no lo quiero en absoluto), y pueden preceder al verbo como elementos negativos por sí mismos (en absoluto lo quiero). Ahora bien, habrá que explicar también cómo una construcción normalmente de valor positivo adquiere un significado negativo
La RAE y ASALE (2009: § 48.3e) comentan que las lenguas románicas están divididas en dos grupos: aquellas en las que las palabras negativas excluyen el inductor negativo cuando se anteponen al verbo (español, italiano, portugués y gallego), y las que no lo excluyen (francés y rumano). El catalán ocuparía una posición intermedia, al permitir estas construcciones de manera optativa.
4. Construccionalización, gramaticalización y subjetivación
Ya Lehman (1995: 406) señaló que la gramaticalización no afecta solo a una palabra o morfema, sino también al conjunto de la construcción formada por las relaciones del elemento en cuestión. Desde el punto de vista de la lingüística histórica, el potencial del análisis construccional aplicado sistemáticamente al contexto de los cambios gramaticales ha sido desarrollado en los últimos años a partir de la Gramática de Construcciones: la idea de que en el rastreo del cambio de significado de un elemento concreto debemos referirnos a la secuencia sintagmática entera en la que el elemento aparece, es compatible con la hipótesis construccionista de que las propias construcciones tienen significados.
La Gramática de Construcciones (GxC) fue diseñada originalmente como una herramienta para modelar sincrónicamente el conocimiento lingüístico de los hablantes, más que como una teoría del cambio lingüístico, y se desarrolló como una reacción a la lingüística generativa de los 80 y 90, compartiendo algunos rasgos con otras teoría cognitivas del lenguaje que estaban siendo desarrolladas en la misma época (Trousdale 2016: 67). La GxC presenta diversas variantes, según se basen en el uso o utilicen un mayor formalismo, pero podemos sintetizar unos cuantos planteamientos comunes a todas ellas (Traugott & Trousdale 2013: 3; Barðdal & Gildea 2015: 10–11, Traugott 2016: 378):
- a) La unidad básica de la gramática es la construcción, que es el emparejamiento convencional de forma y significado, es decir, un esquema.
- b) Las construcciones no solo se conceptualizan en términos de estructuras específicas, sino también de conjuntos y esquemas abstractos.
- c) La estructura semántica se traduce directamente sobre la estructura sintáctica superficial, sin derivaciones.
- d) Al no ser modular, la sintaxis no es central.
- e) El lenguaje, como otros sistemas cognitivos, es una red de nodos y enlaces entre nodos; las asociaciones entre algunos de estos nodos toman la forma de jerarquías heredadas (relaciones taxonómicas que capturan el grado en el que las propiedades de las construcciones de bajo nivel son predecibles desde las más generales).
- f) La variación interlingüística (y dialectal) puede ser considerada de varias maneras, incluyendo procesos cognitivos de dominio general y construcciones específicas de la variedad.
- g) La estructura lingüística se forma a través del uso de la lengua, de ahí que el lenguaje en su conjunto sea una red.
La GxC no separa la forma lingüística de su significado, función y principios de uso, y en su lugar toma estas dimensiones para formar un conjunto integrado (Fried 2013: 4–5): una construcción gramatical, es decir, un esquema convencional de la comprensión de los hablantes. Hay cuatro grandes propuestas construccionales de la gramática: la establecida por Fillmore, Kay y colaboradores (GxC de Berkeley), que supone la tesis central para las propuestas construccionales (Fillmore y Kay 1993). La de Goldberg, que focaliza sobre la estructura argumental de las construcciones en el nivel oracional (Goldberg 1995, 2006). La de Croft (denominada radical), que pretende explorar las implicaciones de la tipología lingüística para la sintaxis (Croft 2001, 2021). Y la de Bergen y Chang, que centra su atención en la capacidad de la mente para conjuntar representaciones conceptuales sobre las bases de la experiencia (Bergen y Chang 2005).
La GxC de Berkeley se centra en las expresiones idiomáticas, y demuestra que el principio de composicionalidad por el cual el significado de una expresión surge del significado de sus partes y de la manera en que esas partes coexisten, es falso, pues estas construcciones idiomáticas tienen un valor pragmático adicional que en muchos casos no puede ser estipulado desde sus partes componentes. La GxC de Berkely plantea un modelo del lenguaje que considera las propiedades semánticas y pragmáticas de las construcciones gramaticales. En este modelo, las construcciones idiomáticas interactúan con otras construcciones regulares, de forma que dan cuenta de una propuesta integrada de propiedades regulares e idiomáticas de la lengua.
En la propuesta de Goldberg, la proyección de los argumentos de un verbo no viene determinada desde el léxico, sino que es una propiedad de la construcción sintáctica, pero se trata de construcciones específicas de lenguas particulares. En esta perspectiva, verbos con muchos significados tienen significaciones centrales que son compatibles con más de una estructura sintáctica. La entrada léxica del verbo registra sólo su significado central (o raíz), y este significado central se combina con los significados dados a partir del evento, que son representados mediante las propias construcciones sintácticas o son asociados con posiciones sintácticas particulares o subestructuras. De esta forma, se elimina la polisemia y múltiples entradas léxicas para verbos que aparecen en múltiples contextos sintácticos. Un verbo vendrá dado, entonces, con un significado mínimo característico, su raíz, y con los argumentos asociados. Este significado mínimo se integra con el significado de una construcción de la estructura argumental, incluyendo la integración un proceso por el cual los argumentos del verbo se fusionan con posiciones en la construcción. Las alternancias argumentales surgen cuando los verbos son compatibles con más de una construcción. Las construcciones individuales muestran un conjunto de significados relacionados que deben ser «almacenados» de la misma manera que los significados múltiples lo son para las palabras. La fusión viene regulada por dos principios: el principio de coherencia semántica y el principio de correspondencia. Mediante el principio de coherencia semántica sólo los papeles que son semánticamente compatibles pueden ser fusionados. El principio de correspondencia establece que los papeles que son semánticamente destacables deben fusionarse con las relaciones gramaticales que los dotan con prominencia discursiva. Así pues, los esquemas sintácticos en los que aparecen los verbos no son proyectados a partir de la representación léxico-semántica de los mismos: son las construcciones sintácticas las que tienen que ser consideradas, en tanto que asociadas directamente a una estructura eventiva.
En la Gramática de Construcciones Radical (GCR), las construcciones son las únicas unidades primitivas de la gramática, y pueden ser bien simples o complejas según la estructura, o bien específicas o esquemáticas según el significado. Tanto las categorías gramaticales como las funciones sintácticas se relacionan con las construcciones en que aparecen para definir su significado. Croft pretende que la diversidad gramatical debe ser considerada el punto de partida para construir un modelo que dé cuenta adecuadamente de los esquemas de variación tipológica: las construcciones son las únicas unidades primitivas de la gramática, y la forma y el significado de una construcción están ligados por relaciones simbólicas, de forma que cada construcción es vista como un todo, de la misma forma que una palabra es una pareja forma- significado en la visión convencional del léxico. En GCR, las categorías definidas por las construcciones pueden variar de una lengua a otra, pero son mapeadas sobre un espacio conceptual común (la asunción de un espacio conceptual universal viene heredada de las tipologías funcionales). La consideración radical de la propuesta viene dada por ser un modelo totalmente no reduccionista, al sostener que las construcciones no derivan de sus partes componentes, sino que las partes derivan de las construcciones en que aparecen. Las construcciones son las piezas fundamentales en la construcción de la lengua, y no las unidades gramaticales, que se consideran un epifenómeno.
La Gramática de Construcciones Corporizadas ha sido desarrollada por Bergen, Chang y otros colaboradores. Este modelo asume que todas las unidades lingüísticas deben considerarse construcciones, y se centra en examinar cómo se procesan estas construcciones en la comprensión lingüística. Debe su nombre a que ha desarrollado un sistema formal que es capaz de dar cuenta del conocimiento corporizado involucrado en las construcciones. Según la GCC, realizamos dos tareas al escuchar una expresión: análisis, que supone la localización de la expresión en el sistema gramatical para reconocer qué construcciones están siendo actualizadas. Y simulación, que supone la activación del contenido conceptual de la construcción para procesar la información y producir una respuesta al mensaje. Las representaciones conceptuales invocadas en el proceso de simulación son estructuras esquemáticas corporizadas, es decir, nuestra experiencia corporal hace surgir las representaciones conceptuales provocadas en el procesamiento de la lengua. Se trata de representaciones conceptuales en términos de estructuras de imágenes esquemáticas que a su vez desembocan en inferencias pragmáticas en el proceso de simulación.
Como vemos, no se trata tanto de planteamientos diferentes como de puntos de vista complementarios, centrados en unidades fraseológicas, oraciones, tipología lingüística y psicolingüística.
Desde un punto de vista histórico, entendemos por construccionalización (Traugott y Trousdale 2013: 22) la creación de combinaciones de signos con significado y forma nuevos. Dicha construccionalización forma nuevos elementos, que tienen nueva sintaxis o morfología y un nuevo significado codificado en la red lingüística de hablantes. Se acompaña también de cambios en el grado de esquematicidad, productividad y composicionalidad. La construccionalización de esquemas siempre resulta de una sucesión de micropasos o microconstrucciones y es asimismo gradual. Solo los cambios formales o solo los cambios de significado no pueden constituir construccionalización, aunque jueguen un papel crucial en el cambio. Debe darse un nuevo significado y una nueva forma como un tipo nuevo en el sistema, es decir, como un emparejamiento convencionalizado de forma y significado, no, por tanto, una mera innovación individual.
Hay que diferenciar la construccionalización de los cambios construccionales, que son cambios que afectan a una dimensión interna de una construcción (Traugott y Trousdale 2013: 26), es decir, son cambios que afectan a rasgos individuales de una construcción, sea en su significado o en su forma. Dichos cambios afectan solo a las microconstrucciones. El cambio procede mediante pequeños pasos: comienza con microinnovaciones en el nivel del constructo o expresión ejemplar, y puede considerarse cambio solo cuando la innovación se ha convencionalizado. Al ser el cambio paulatino, paso a paso, el cambio construccional incorpora nociones de gradualidad (diacrónica) y gradación léxico-gramatical (sincrónica).
Es obvio que no hay cambio sin innovación y propagación. Los micropasos en el proceso del cambio incluyen (no de forma limitadora) (Traugott y Trousdale 2013: 91–92): a) innovación: el interlocutor interpreta un constructo y lo analiza de forma que no coincide con el análisis del hablante. b) El interlocutor, que ha (re)analizado este constructo, y creado un tenue lazo entre el constructo y una nueva parte de la red construccional, reutiliza el constructo con el nuevo significado o de forma distribucionalmente diferente. c) En la medida en que otros usuarios utilizan procesos similares, la convencionalización comienza. Tales procesos normalmente suponen la asociación de una inferencia invitada7 desde un constructo con la semántica de una construcción ya existente en la red construccional, la preferencia a usar parte del constructo en una distribución particular, o la repetición de parte de un constructo. Como resultado de asociaciones repetidas, los hablantes acuerdan una relación convencional entre la forma original y un nuevo significado, lo que conduce a confusiones entre la morfosintaxis de la construcción original y los nuevos constructos. Debido a la convencionalización es posible decir que un cambio construccional ha ocurrido, pero todavía no es un nuevo nodo en la red. d) Por ello, solo se puede decir que la construccionalización se ha producido cuando los reanálisis morfosintácticos y semánticos que surgen en el paso (c) son compartidos por el conjunto de hablantes en una nueva unidad simbólica convencional, y, por tanto, una nueva microconstrucción (un nuevo tipo nodo) ha sido creada. e) Las construcciones tipo pueden expandirse y reorganizarse en subesquemas, es decir, después de la construccionalización, pueden darse nuevos cambios construccionales. f) Por último, pueden producirse otros cambios, como la expansión de colocaciones, la reducción de la forma debido a la frecuencia de uso del ejemplar, o la obsolescencia de los tipos de construcción por el decrecimiento de uso.
Productividad, esquematicidad y composicionalidad se ven afectadas por la construccionalización (Traugott 2015: 56)8. El cambio en la productividad concierne al desarrollo de nuevas construcciones tipo basadas en esquemas estructurales existentes. El cambio en la esquematicidad supone un incremento o decrecimiento en la abstracción formal y semántica, y la creación u obsolescencia de subesquemas. Los cambios en la composicionalidad afectan al grado en que el significado y estructura de las partes son accesibles (Trousdale 2014: 564–570).
Fried (2013: 434) simplifica en tres los ingredientes básicos de la construccionalización: a) el entorno inmediato en el que una forma se encuentra en el discurso: el contexto; b) la atracción y ajuste parcial a otro esquema ya existente, a través de la analogía; c) la retracción ejercida por el significado original. La propiedad b) es relevante para dar cuenta de la disponibilidad de nuevas inferencias, y el factor c) no solo contribuye a formar una polisemia en la que el antiguo significado mantiene su presencia, sino que también puede limitar la medida en que un cambio potencial puede progresar hasta completarse. Desde el punto de vista del dominio del cambio, Fried considera necesaria la noción de construcción en dos sentidos: 1) como fuente de motivación analógica, y 2) como punto final del proceso de gramaticalización.
La gramaticalización, a su vez, como fenómeno inherentemente sintagmático y sensible al contexto, se vincula con la identificación de cambios en la relación entre forma y función dentro de un esquema lingüístico particular. En palabras de Company (2016: 515), podemos decir que las formas de una lengua nunca cambian solas o aisladas, sino situadas en contexto y ubicadas en construcciones y distribuciones específicas, es decir, que la sintagmaticidad es inherente y consustancial al cambio sintáctico, pues las lenguas cambian porque se usan. Dado que la sintagmaticidad es inherente al cambio, el contexto es el ámbito en el que se produce la gramaticalización, un contexto que tiene la distribución adecuada para que la forma innovadora se inserte y la gramaticalización prospere: las formas no se emplean aisladas, sino en construcción, la construcción es la unidad de la gramaticalización, y podríamos decir que la gramaticalización es una construccionalización de nuevas construcciones más esquemáticas (Company 2016: 522–523). Hay una tendencia, pues, en los estudios sobre gramaticalización a señalar que las unidades a las que la gramaticalización propiamente se aplica son las construcciones, no los lexemas aislados (Bybee 2003; Himmelmann 2004: 31).
Al confrontar la investigación en gramaticalización con el esquema de la GxC ha surgido la cuestión de cómo la gramaticalización se relaciona con el cambio construccional en general (Noël 2007; Gisborne y Patten 2011; Heine et al. 2016). Así, la investigación en gramaticalización interactúa y converge cada vez más con el campo de la gramática de construcciones diacrónica (Israel 1996; Bergs y Diewald 2008; Barðdal et al 2015).
Uno de los atractivos de la GxC para el estudio de la gramaticalización es su incidencia en forma y significado: las construcciones se definen como emparejamientos de forma y significado, pero estos emparejamientos no se restringen al nivel de la palabra, sino que se extienden a todos los niveles de la gramática: palabras, locuciones y oraciones. Al igual que la gramaticalización se ve acompañada de cambios semánticos y formales, la GxC, con su vinculación sistemática de forma y significado en las construcciones de todos los niveles de la gramática, nos conduce a considerar forma y significado en cualquier paso del proceso de gramaticalización y en todos los niveles gramaticales afectados por el proceso.
Pero la construccionalización no es simplemente la redenominación de la gramaticalización dentro del modelo de la GxC. Por un lado, si se aceptara la definición de gramaticalización como creación de categorías gramaticales (Lehmann 2004: 183) o como el proceso por el cual se crea la gramática (Croft 2007: 366), la construccionalización no solo puede aplicarse a las categorías gramaticales (Trousdale 2014: 573), pues la idea de categoría gramatical podría excluir muchos elementos, como los marcadores discursivos, mientras que la construccionalización puede ser situada en un continuo desde significado procedimental a plenamente léxico (Traugott y Trousdale 2013: 26). Además, mientras la gramaticalización parece focalizar sobre la creación de elementos gramaticales y el incremento de formas más reducidas, la construccionalización se centra tanto en microconstrucciones como en esquemas, y no puede ser restringida a reducción (Trousdale 2014: 565). Ello implica, entre otras cosas, que puede afectar a esquemas o patrones constructivos, es decir, construcciones complejas con casillas abiertas, sin posibilidad de incidencia en la forma fonológica9 o el significado convencionalizado.
Por otro lado, todos los cambios gramaticales que no encajan en la definición de gramaticalización, como desgramaticalización, lexicalización, etc., podrían ser también considerados desde la óptica de la GxC (Trousdale 2014: 558; Heine - Narrog y Long 2016: 149).
Heine - Narrog y Long (2016: 167–168) plantean la complementariedad entre construccionalización y gramaticalización como un cambio de perspectiva: histórica vs. tipológica. Así, el trabajo sobre el cambio construccional se centraría fundamentalmente en describir el desarrollo diacrónico de la gramática de una lengua, mientras que la gramaticalización se centraría en describir las regularidades interlingüísticas en la evolución de las categorías gramaticales. Y, efectivamente, mientras mucho trabajo sobre gramaticalización se basa en propuestas tipológicas (Kuteva et al. 2019), no es algo que se prodigue en las propuestas construccionales diacrónicas (Traugott 2022: 54).
Así pues, parece acertado plantear la complementariedad entre ambas perspectivas (Traugott 2022: 52), pues mientras la gramática de construcciones diacrónica se centra en el desarrollo de construcciones (incluyendo esquemas o patrones constructivos) y de los mecanismos implicados, lo que supone que tanto forma como significado son considerados en igualdad en la investigación, la mayoría de la investigación en gramaticalización se ha centrado en la práctica principalmente bien en la forma, bien en el significado (aunque se reconozca la importancia del otro). Además, la perspectiva construccional también estudia dominios en los que la gramaticalización es irrelevante, como la alternancia de dativo en inglés. Por tanto, la construccionalización parece cubrir más que la gramaticalización, sin embargo, en algunos aspectos cubre menos, pues por el momento no parece posible un análisis construccional de la teoría fonológica (Traugott 2022: 53).
Hay que considerar también que los investigadores en gramaticalización se han centrado fundamentalmente en el mecanismo y la diferencia del reanálisis, mientras que los construccionalistas han trabajado profusamente con la similitud, la analogía y la coincidencia de patrones (Traugott 2022: 54).
Details
- Pages
- 496
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631926772
- ISBN (ePUB)
- 9783631926789
- ISBN (Hardcover)
- 9783631926765
- DOI
- 10.3726/b22351
- Language
- Spanish; Castilian
- Publication date
- 2025 (February)
- Keywords
- Analogía Cuantificación Sustantivos cuantificadores Negación Modificador de grado Minimizador Maximizador Respuesta fragrmentaria Subjetivación énfasis Exclamativos Focalización Gramaticalización Construccionalización Interactivos
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 496 p., 4 il. en color, 1 il. blanco/negro, 93 tablas.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG