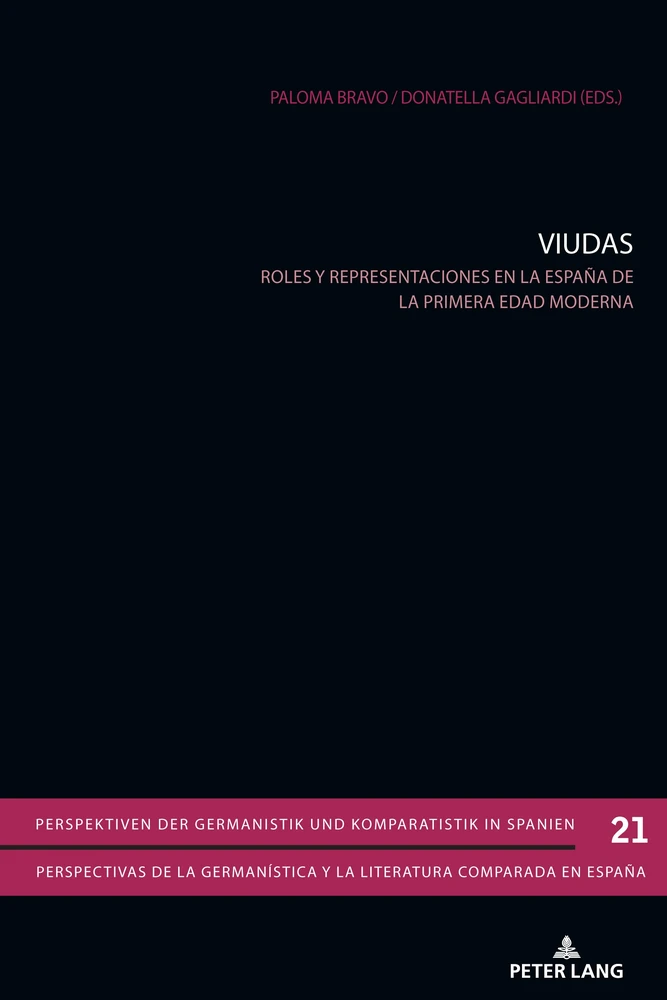Viudas
Roles y representaciones en la España de la primera Edad Moderna
Summary
Por su comportamiento lujurioso, las actividades ilícitas o inmorales que practicaban para subsistir, la invasión –en ausencia del cabeza de familia– de ámbitos profesionales reservados a los hombres, las viudas se percibían como mujeres descontroladas que cabía temer, vigilar y neutralizar. Se analizan aquí estos y otros temas, cuales las estrategias político-culturales que las viudas de las altas esferas adoptaron en la gestión del poder, sin olvidar, por supuesto, el mundo de las artes y de la ficción literaria.
Excerpt
Table Of Contents
- Cubierta
- Título
- Copyright
- Sobre el autor/el editor
- Sobre el libro
- Esta edición en formato eBook puede ser citada
- Índice
- Lista de contribuyentes
- Introducción
- Imágenes de la viuda, entre lascivia y castidad: modelos clásicos y figuras cervantinas (Antonio Gargano)
- Las cartas de san Jerónimo a las viudas en la España del siglo xvi (Pauline Renoux-Caron)
- Viudas ejemplares: notas sobre la Institutio feminae christianae de Vives (Donatella Gagliardi)
- La viuda cristiana según el jesuita Gaspar Astete (Michèle Guillemont)
- De virginum et viudarum melancholia. Las enfermedades de las viudas: miradas sobre la soledad femenina en los textos médicos (Christine Orobitg)
- Cuando «las pobres viudas» litigan en los tribunales castellanos del siglo xvi (Margarita Torremocha Hernández y Alberto Corada Alonso)
- Maria Lorenza Longo: una viuda beata en la Nápoles de principios del xvi (Rosa Lupoli)
- Beatriz de Castro, iii condesa de Lemos: una donna independiente (Manuela Sáez González)
- Reinas viudas en la España del Siglo de Oro. Historia y representación (Pierre Civil)
- Impresoras, editoras y libreras: las viudas en el mundo del libro antiguo (Sandra Establés Susán)
- Otra vez viudas impresoras. México 1681–1683 (Antonio Cortijo Ocaña)
- «Como sin marido y sin abrigo se viese»: el personaje de la viuda en la novela picaresca (Marcial Rubio Árquez)
- Epitafios a tres viudas ejemplares: Juana de Austria, María Pacheco y Juana Coello (Paloma Bravo)
- Índice onomástico
Introducción
El libro que el lector tiene entre manos es un fruto más de la constante sinergia entre la Université de Paris III–Sorbonne Nouvelle y la Università di Napoli L’Orientale, signatarias, en la década de los Noventa del siglo pasado, de un acuerdo de cooperación internacional, cuyas responsables científicas en la actualidad son respectivamente Paloma Bravo y quien firma esta introducción. Buena prueba de que dicho acuerdo se ha mantenido vivo y fértil hasta el día de hoy es la larga serie de seminarios, encuentros y publicaciones que se han llevado a cabo bajo sus auspicios, así como el intercambio ininterrumpido de ideas y propuestas de colaboración entre los estudiosos de literatura y civilización española de los dos centros.1
La principal línea de investigación compartida en los últimos años aspira a devolver el debido protagonismo a las voces femeninas silenciadas o infravaloradas en la España de la primera Edad Moderna, lo que propició en 2022 la celebración en París y Nápoles de sendos coloquios centrados en la producción narrativa y teatral de doña María de Zayas, y la sucesiva aparición de un monográfico de revista.2 A continuación, nuestro interés se ha focalizado en la figura de la viuda aurisecular, el examen de cuyas múltiples facetas se ha afrontado primero en un congreso internacional (Nápoles, 18-19 de octubre de 2023), cuya sabia prolusión corrió a cargo del malogrado Antonio Gargano, y luego en este volumen, abierto a otras aportaciones.
En ambas sedes (congreso y publicación) se ha optado por un enfoque multidisciplinario, abogando por el diálogo entre especialistas de distintas áreas de conocimiento: historia moderna, historia del arte, literatura española, historia del libro e historia de la cultura. No quisimos prescindir de esta “contaminación”, ya que nuestro firme propósito siempre ha sido abordar los temas de investigación desde perspectivas complementarias, utilizando varias metodologías y fuentes primarias (históricas, científicas, jurídicas, artísticas y literarias), para ganar así en amplitud y profundidad de mirada. Un planteamiento que entendimos aún más necesario para aproximarnos a un colectivo tanto fascinante cuanto complejo, como el de las viudas.
Los trece capítulos en que se articula este libro giran alrededor de tres ejes: el punto de vista de moralistas y tratadistas, sociedad y poder, el mundo de los libros y las letras. Como no podía ser de otra manera, hay motivos recurrentes en las contribuciones aquí reunidas: entre ellos, la libertad de las viudas y sus limitaciones; la necesidad de extremar medidas para vigilar su conducta; la controvertida cuestión de las segundas nupcias; la inédita visibilidad de que gozaron en una sociedad patriarcal como la española de la temprana modernidad.
Amaia Nausia Pimoulier ha puesto atinadamente de relieve la ambivalencia de la condición de cuantas dejaban de contar con el apoyo de su cónyuge,3 porque implicaba, sí, una extraordinaria independencia, pero a la vez, muy a menudo, un empobrecimiento repentino por falta de recursos:
Al fin y al cabo, la viudedad representaba las dos caras de una misma moneda; una oportunidad para decidir por sí mismas fuera de la tutela del esposo, pero también un mayor control social por el recelo que dicha soledad acarreaba para los estándares morales de la época y mayores dificultades económicas.4
Por lo general, los moralistas de los siglos XVI-XVII miraron con recelo a la viuda, haciéndola objeto de adoctrinamiento y castigo. La autonomía de la que gozaba tras la desaparición del consorte la colocaba en un estado (¿ideal?) de singular libertad, permitiéndole substraerse al yugo atávico del control masculino (primero del padre y/o hermano(s), luego del marido). Sin embargo, el precio a pagar por ello era la pérdida tanto de una guía ética como del sustento material, lo cual hacía peligrar no solo la buena conducta de estas mujeres, sino también, en el caso de las clases sociales más débiles, su misma supervivencia.
Por la lujuria que las encendía, las actividades ilícitas o inmorales que practicaban para subsistir, la invasión –en ausencia del cabeza de familia– de ámbitos profesionales tradicionalmente reservados a los hombres (por ejemplo, el de la producción y comercio de libros), las viudas se percibían como mujeres descontroladas, que cabía pues temer y vigilar. Por desvalidas, frágiles, solas y vulnerables, se las consideraba merecedoras de socorro y amparo, pero, si infringían las normas comúnmente aceptadas y daban prueba de disidencia o excesivo empoderamiento, las autoridades religiosas y civiles procuraban neutralizarlas o marginarlas con varias modalidades.
Así pues, conforme a los preceptos bíblicos,5 se les brindaba protección, y hasta se les otorgaban privilegios ante la justicia,6 a condición de que encarnasen el modelo mariano de mater et virgo, pero, si resultaban ser intolerablemente emancipadas, se les castigaba cuando menos con público escarnio y censura social. Las pautas de conducta que se les recomendaban eran las propias de la perfecta cristiana, fundadas en el recogimiento, el recato, la oración, las obras piadosas y, sobre todo, la castidad. Una castidad «siempre vigilada, siempre cuestionada» (Nausia Pimoulier: 106). ¡Ay de esas viudas con tocas negras y pensamientos verdes! En palabras de Quevedo: «por defuera tiene[n] un cuerpo de responsos», y por de dentro «ánima de aleluyas».7 Si se demostraban incapaces de controlar sus impulsos sensuales, se les aconsejaba un segundo matrimonio, máxime a las que no eran madres y habían enviudado en edad fértil.
Sin embargo, no era una opción a las que todas aspirasen, seguramente por miedo a perder el usufructo de los bienes del difunto cónyuge, y, en ocasiones, la tutela de sus hijos, además de su inusitada libertad. Antes de rendirse a los encantos de Camilo, la joven y rica Leonarda, protagonista de la comedia lopesca La viuda valenciana,8 así reivindica frente a su tío Lupercio, quien se empeña en buscarle otro marido, la decisión de no volver a casarse:
¿A este daño me acomodas
si todos los que han escrito
han reprehendido infinito
siempre las segundas bodas?
La viudez casta y segura,
¿no es de todos alabada?
(vv. 241-246)
Púdica y devota, lectora de fray Luis9 y contempladora de imágenes religiosas,10 Leonarda no está dispuesta a poner en riesgo su patrimonio, libertad e incolumidad por un petimetre cualquiera, vanidoso, manirroto, mujeriego y violento, que en breve la convertiría en condesa de «Cocentaina y Puñoenrostro»:
No, sino venga un mancebo
de estos de ahora, de alcorza,
con el sombrerito a orza,
pluma corta, cordón nuevo,
cuello abierto muy parejo,
puños a lo veneciano,
lo de fuera limpio y sano,
[…]
y con sus manos lavadas
los tres mil de renta pesque,
con que un poco se refresque
entre sábanas delgadas;
y pasados ocho días,
se vaya a ver forasteras,
o en amistades primeras
vuelva a deshacer las mías!
Vendrá tarde; yo estaré
celosa; dará mi hacienda;
comenzará la contienda
de esto de si fue o no fue.
Yo esconderé y él dará;
buscará deudas por mí;
entrará justicia aquí;
voces y aun coces habrá.
No habrá noche, no habrá día,
que la casa no alborote:
«-Daca la carta de dote.
-Soltad la hacienda, que es mía.
-Entrad en esta escritura.
-No quiero. -¡Ah, sí! ¿No queréis?
Yo os haré, infame, que entréis,
si el brío de ahora os dura».
Y que mientras más me postro,
me haga muy más apriesa
de dos títulos condesa,
Cocentaina y Puñoenrostro.
(vv. 253-260; 269-296)
Pero claro está: Leonarda, sí, podía permitirse el lujo de tomar las riendas de su vida y rechazar segundas bodas (salvo retractarse al final de la pieza), al disponer de tres mil ducados de renta. Muy distinta era la situación tanto de las viudas de las clases sociales más bajas (pongamos como ejemplo a una Antona Pérez en el otro platillo de la balanza literaria), que precisaban de un hombre para mantener a flote el negocio familiar, pagar las deudas contraídas por su primer marido (además de los gastos por las honras fúnebres), o simplemente sobrevivir, como de las que pertenecían a las altas esferas, quienes, por razones de conveniencia política o estrategias dinásticas, a veces no tenían elección, viéndose obligadas a contraer un nuevo matrimonio (es el caso de Catalina de Aragón, reina consorte de Inglaterra).
Sea como fuere, es indudable que éstas últimas, aun compartiendo con las demás el vértigo del desamparo y el dolor por la pérdida de la mitad de su alma, contaron con un abanico de posibilidades mucho más amplio, y en ocasiones hasta fueron llamadas, de forma inesperada, a desempeñar un papel de protagonistas en la gestión del poder, en la administración de tierras y súbditos, o en la construcción y proyección de cierta imagen interesada de la realeza o nobleza, debido al fallecimiento de sus esposos y minoría de edad de los vástagos.
Todas estas cuestiones, ilustradas con alguna que otra cata literaria, entre burlas y veras, se abordan en Viudas. Roles y representaciones en la España de la primera Edad Moderna. El volumen se abre con uno de los últimos textos que Antonio Gargano pudo redactar, antes de que la muerte le sorprendiera en abril de 2024. El lector hará de su mano un apasionante viaje por el mundo de las letras, y verá cómo, con su sinfín de matices, va tomando forma la figura de la viuda, caracterizada por la polaridad axiológica de lascivia y castidad, a partir del prototipo clásico petroniano-fedriano, por un lado, y del modelo bíblico, por el otro, hasta llegar a la obra de Miguel de Cervantes, tras un breve recorrido por la narrativa medieval.
Por su parte, Pauline Renoux-Caron, desde el análisis de la traducción española de las epístolas de san Jerónimo realizada por Juan de Molina (1520), propone una reflexión sobre el patrón de conducta que la tratadística española del XVI brindó a las viudas. Pasando revista a los textos de los principales moralistas (Vives, Astete, Juan de la Cerda, entre otros), que en mayor o menor medida se hicieron eco todos de la enseñanza de san Jerónimo, concluye que estos transmitieron un modelo intemporal destinado a una élite espiritual, atraída por el ideal del desierto y del beaterio.
La contribución siguiente lleva mi propia firma y se centra en las circunstancias histórico-políticas en que se fraguaron las dos ediciones de la Institutio feminae christianae (1524, 1538), donde el humanista valenciano Juan Luis Vives quiso plasmar su modelo de perfecta cristiana. Destinataria e inspiradora de la obra fue una viuda ejemplar, Catalina de Aragón, reina consorte de Inglaterra, por casarse en segundas nupcias con Enrique VIII, la cual, en pocos años, pasó de llevar la corona a ser rebajada a princesa viuda de Gales.
Michèle Guillemont dedica su atención a otro moralista, el jesuita Gaspar Astete, autor de varias guías para la familia cristiana, y muy atento a necesidades y peligros de la viudez femenina. Guillemont examina en qué consisten las instrucciones dadas a este «estado», cuáles son sus marcos y fundamentos, además de su didactismo, interrogando también la corta difusión de esta publicación, a fines del siglo XVI.
Completa la primera sección temática el trabajo de Christine Orobitg, quien analiza la mirada de los médicos hacia las viudas, seres, a su entender, potencialmente enfermos y acechados por múltiples males. De entre las patologías que les atribuyeron, destaca una forma de melancolía que compartían con las vírgenes. Orobitg resalta la tendencia a representar a las viudas como mujeres vulnerables, cuya soledad y autonomía no dejaba de ser una posible amenaza. El matrimonio (o la entrada en religión) aparecían entonces como el mejor remedio para su malestar físico y mental.
Los cuatro capítulos siguientes analizan la figura de la viuda en su relación con la sociedad y el poder en la temprana modernidad. En el primero de ellos, Torremocha y Corada atienden a cuestiones jurídicas, focalizándose en la Castilla aurisecular. Tras destacar la difícil tesitura ante la que se encontraban las mujeres que perdían al marido (desprotegidas, a menudo angustiadas por graves problemas económicos, constantemente juzgadas y cuestionadas por su moralidad), resaltan que fueron recibidas con especial consideración ante los tribunales, donde se les dio el mismo trato que a los pobres. Así, contaron con la posibilidad de justicia gratuita y con el privilegio de que sus asuntos fueran tenidos como casos de Corte. Si de materias penales se trataba, se distinguieron de las mujeres casadas por otra especificidad: los casos de estupro y los de embarazo.
Details
- Pages
- 306
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783034352536
- ISBN (ePUB)
- 9783034352543
- ISBN (Softcover)
- 9783034352116
- DOI
- 10.3726/b22217
- Language
- Spanish; Castilian
- Publication date
- 2025 (February)
- Keywords
- Widows Early Modern Spain Spanish Empire 16th and 17th Centuries Education Behavioral Treatises Medicine Printing Statutory Rape Archive Documents Spanish Literature Chastity
- Published
- Lausanne, Berlin, Bruxelles, Chennai, New York, Oxford, 2025. 306 p., 3 il. en color, 4 il. blanco/negro.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG